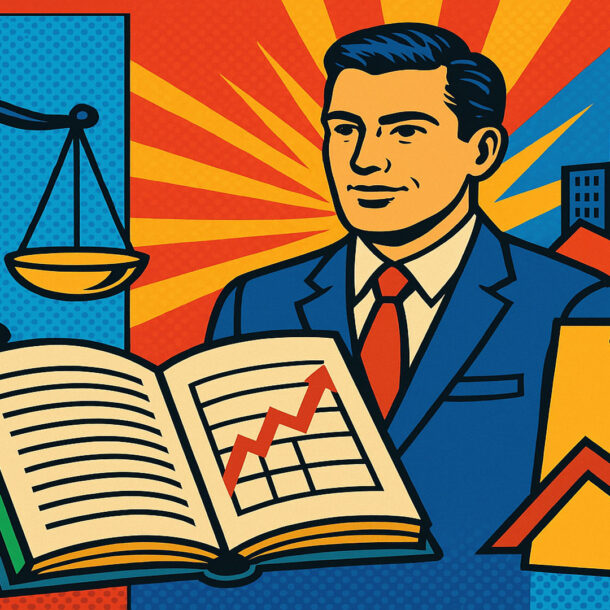

La autonomía de la voluntad constituye una de las piedras angulares del ordenamiento jurídico costarricense, erigiéndose como un pilar fundamental para la libertad individual, la seguridad jurídica y el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho. Su esencia radica en el poder de autodeterminación que se reconoce a los sujetos de derecho para gobernar su propia esfera de intereses, permitiéndoles crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas de acuerdo con sus designios y voluntad libre.
Este principio, con profundas raíces en la filosofía que reconoce la capacidad inherente del individuo para dictar sus propias normas morales, se traduce en el ámbito jurídico en una potestad fundamental para la autorregulación de las relaciones privadas. Sin embargo, su alcance y aplicación en el sistema jurídico costarricense presenta características únicas que lo distinguen de otros ordenamientos latinoamericanos y que merecen un análisis detallado y sistemático.
La presente investigación desarrolla la tesis central de que la autonomía de la voluntad en Costa Rica posee una doble dimensión jurídica de extraordinaria relevancia e impacto práctico. Por un lado, opera como el principio rector del derecho privado, especialmente en materia contractual, donde fundamenta la libertad de contratación y la fuerza vinculante de los pactos, encapsulada magistralmente en la máxima jurídica pacta sunt servanda. Por otro lado, y esto constituye quizás su característica más distintiva, la jurisprudencia constitucional la ha elevado sistemática y consistentemente a la categoría de derecho fundamental implícito, derivado del principio general de libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política.
Esta constitucionalización del principio no solo amplía significativamente su ámbito de protección más allá de las relaciones puramente patrimoniales, sino que también activa mecanismos de tutela reforzados, como el recurso de amparo, incluso contra actos de sujetos privados que se encuentren en posiciones de poder. Esta evolución jurisprudencial ha creado un sistema de protección único en la región centroamericana, que combina la flexibilidad del derecho privado con las garantías constitucionales más robustas.
Para abordar esta dualidad conceptual y práctica de manera exhaustiva y sistemática, la presente investigación se estructura en cuatro capítulos interconectados que permiten una comprensión integral del fenómeno jurídico. El primer capítulo explora minuciosamente el fundamento conceptual y el marco normativo que da sustento al principio, desde sus bases doctrinales más profundas hasta su anclaje específico en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos. El segundo capítulo analiza detalladamente la aplicación concreta de la autonomía de la voluntad como eje articulador del derecho privado, examinando sus manifestaciones específicas en el derecho civil, mercantil, de familia y en el ámbito especializado de la salud.
El tercer capítulo se dedica a estudiar comprehensivamente los límites intrínsecos y extrínsecos del principio, cuidadosamente demarcados por el orden público, la moral, los derechos de terceros y las normativas tuitivas que protegen a la parte considerada débil en una relación jurídica. Finalmente, el cuarto capítulo realiza un análisis crítico y comparado de la interpretación jurisprudencial, contrastando la visión de la Sala Constitucional y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, para sintetizar cómo los más altos tribunales del país han delineado progresivamente su alcance y aplicación práctica.
Este capítulo establece las bases teóricas y jurídicas fundamentales del principio de autonomía de la voluntad, delineando meticulosamente el marco conceptual y normativo dentro del cual opera en el complejo ordenamiento costarricense. La comprensión de estos fundamentos resulta esencial para apreciar la evolución y aplicación contemporánea del principio.
En la doctrina jurídica contemporánea, la autonomía de la voluntad se define como la capacidad fundamental de los sujetos de derecho para establecer reglas de conducta para sí mismos y en sus relaciones con los demás. Su origen filosófico se remonta al pensamiento kantiano, que la asocia intrínsecamente a la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales, un concepto que trasciende brillantemente al campo del derecho como la potestad de autorregulación personal y social.
Este principio se considera un elemento esencial e irreductible de la libertad jurídica, que faculta a la persona para crear, mediante un acto volitivo consciente y deliberado, una situación jurídica específica con un fin lícito determinado. La voluntad libre y consciente se convierte así en el motor principal de las relaciones jurídicas privadas, estableciendo el marco dentro del cual los individuos pueden ejercer su capacidad de autodeterminación.
El contenido sustancial de este principio puede desglosarse sistemáticamente en tres manifestaciones interconectadas y complementarias, siguiendo el análisis desarrollado por la doctrina clásica más autorizada. Estas manifestaciones no operan de manera aislada, sino que constituyen facetas integradas de un mismo fenómeno jurídico fundamental.
La autodecisión representa la manifestación más básica y fundamental de la autonomía de la voluntad. Constituye la libertad primaria de contratar o no contratar, así como la libertad correlativa de elegir libremente a la contraparte contractual. Esta manifestación constituye la expresión más elemental de la voluntad libre, donde el contrato surge como un acto voluntario y no impuesto por circunstancias externas o presiones indebidas.
La autodecisión implica que ninguna persona puede ser compelida a celebrar un contrato contra su voluntad, salvo en los casos excepcionales expresamente previstos por la ley. Esta libertad se extiende no solamente a la decisión inicial de contratar, sino también a la selección de la contraparte, permitiendo que las personas elijan con quién desean establecer relaciones jurídicas vinculantes.
La autorregulación refiere específicamente a la facultad amplia de las partes para determinar libremente el contenido, objeto, condiciones y efectos del contrato que celebran. En esta manifestación, las partes diseñan efectivamente la «ley privada» que regirá su relación específica, estableciendo derechos y obligaciones recíprocas que se ajusten a sus necesidades e intereses particulares.
Esta facultad de autorregulación permite que los contratantes adapten el contenido de sus acuerdos a las circunstancias específicas de cada caso, creando soluciones jurídicas personalizadas que respondan a las necesidades concretas de las partes involucradas. La autorregulación se manifiesta en la libertad para determinar el precio, las condiciones de ejecución, los plazos, las garantías y todos los demás aspectos relevantes del negocio jurídico.
La auto-obligación materializa de manera concreta el principio fundamental pacta sunt servanda. Una vez que la voluntad se ha manifestado claramente y el acuerdo se ha perfeccionado conforme a los requisitos legales, lo pactado adquiere fuerza de ley entre las partes, generando un vínculo jurídico que es plenamente exigible ante los tribunales de justicia.
Esta manifestación implica que obligarse es, en esencia fundamental, auto-obligarse voluntariamente. Las partes, mediante el ejercicio libre de su autonomía, crean vínculos jurídicos que las atan y que pueden ser exigidos coactivamente por la contraparte. La auto-obligación confiere certeza y previsibilidad a las relaciones contractuales, permitiendo que las partes confíen en el cumplimiento de lo acordado.
La autonomía de la voluntad no constituye un principio aislado o desconectado en el ordenamiento jurídico costarricense, sino que se encuentra firmemente anclado en el bloque de constitucionalidad, que incluye tanto la Constitución Política como los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país y que, por mandato del artículo 7 constitucional, poseen jerarquía superior a las leyes ordinarias.
El fundamento principal y más directo de la autonomía de la voluntad reside en el artículo 28 de la Constitución Política. Este artículo fundamental, al establecer categóricamente que «Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley», consagra un principio general de libertad de extraordinaria amplitud e importancia.
Esta disposición constitucional crea una esfera específica de actuación individual que permanece inmune a la intervención estatal, salvo por las excepciones taxativamente señaladas en el propio texto constitucional. La jurisprudencia constitucional ha interpretado consistentemente que de este derecho general a la libertad emana, como una de sus consecuencias lógicas e inevitables, la autonomía de la voluntad en sus múltiples manifestaciones.
La importancia de esta interpretación jurisprudencial radica en que eleva la autonomía de la voluntad desde el nivel de principio legal hasta el rango de derecho fundamental constitucional, con todas las implicaciones procesales y sustantivas que ello conlleva en términos de protección y tutela judicial efectiva.
Este núcleo esencial de libertad se complementa y refuerza significativamente con otros derechos fundamentales consagrados expresamente en la Carta Magna, que son, en sí mismos, manifestaciones específicas y concretas de la autodeterminación personal y económica que caracterizan a una sociedad democrática y libre.
El artículo 25 de la Constitución consagra el derecho de asociación, que implica necesariamente la voluntad libre de unirse o no a un colectivo para la consecución de fines lícitos. Este derecho fundamental presupone la capacidad de autodeterminación de las personas para decidir sobre sus vínculos asociativos, constituyendo una manifestación clara de la autonomía de la voluntad en el ámbito de las relaciones colectivas.
El artículo 45 constitucional garantiza el derecho a la propiedad privada, que intrínsecamente conlleva la facultad de usar, gozar y disponer libremente de los bienes. Esta garantía constitucional implica necesariamente el reconocimiento de la autonomía de la voluntad en las relaciones patrimoniales, permitiendo que los propietarios celebren los negocios jurídicos que estimen convenientes para la gestión de sus bienes.
El artículo 46 constitucional consagra la libertad de comercio, agricultura e industria, que garantiza específicamente la libertad de empresa y la iniciativa económica privada. Esta libertad económica fundamental presupone necesariamente la autonomía de la voluntad como mecanismo básico para el desarrollo de la actividad empresarial y comercial.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos fortalece sustancialmente este marco protector interno. Conforme al artículo 7 de la Constitución Política, los tratados de derechos humanos vigentes en Costa Rica tienen una jerarquía superior a las leyes ordinarias, integrándose al bloque de constitucionalidad y sirviendo como parámetro para el control de constitucionalidad de la legislación interna.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene múltiples disposiciones que respaldan directa e indirectamente la autonomía de la persona y, por extensión, la autonomía de la voluntad como manifestación específica de la libertad individual.
El artículo 7 de la Convención consagra el derecho fundamental a la libertad y seguridad personales, estableciendo un marco general de protección que incluye la libertad de autodeterminación en las relaciones privadas. Este derecho fundamental constituye el sustrato básico sobre el cual se construye la autonomía de la voluntad.
El artículo 11 de la Convención protege específicamente la vida privada, resguardando un ámbito de decisiones personales contra injerencias arbitrarias del Estado o de particulares. Esta protección de la vida privada incluye necesariamente la libertad para tomar decisiones sobre las relaciones contractuales y patrimoniales, constituyendo un fundamento internacional sólido para la autonomía de la voluntad.
El artículo 16 garantiza la libertad de asociación, que presupone la capacidad de autodeterminación en las relaciones asociativas. El artículo 17 consagra el derecho a fundar una familia, basado expresamente en el libre y pleno consentimiento de los contrayentes, constituyendo una manifestación específica de la autonomía de la voluntad en el ámbito familiar.
Finalmente, el artículo 21 protege el derecho a la propiedad privada, incluyendo la facultad de usar y disponer de los bienes, lo que implica necesariamente la libertad contractual como mecanismo para el ejercicio efectivo de este derecho.
La elevación jurisprudencial de la autonomía de la voluntad a un derecho de rango constitucional se ve reflejada de manera concreta y efectiva en los mecanismos procesales específicamente diseñados para su protección. La Ley de la Jurisdicción Constitucional N° 7135 establece las herramientas procesales fundamentales para su defensa efectiva ante violaciones o amenazas.
El recurso de amparo, regulado detalladamente en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, constituye el principal instrumento procesal para garantizar los derechos y libertades fundamentales contra acciones u omisiones de los poderes públicos que violen o amenacen violar estos derechos.
Este mecanismo procesal permite que cualquier persona que considere que su autonomía de la voluntad ha sido vulnerada por una actuación estatal pueda acudir directamente ante la Sala Constitucional para obtener protección inmediata y efectiva. La amplitud de este recurso incluye tanto las violaciones directas como las amenazas ciertas e inminentes.
De manera crucial para la protección integral de la autonomía de la voluntad, el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional extiende esta protección constitucional a las actuaciones de sujetos de derecho privado cuando estos se encuentren en una posición de poder que haga insuficientes los remedios jurisdiccionales comunes para la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Esta disposición reviste suma importancia práctica, pues reconoce expresamente que la autonomía de la voluntad puede ser vulnerada no solamente por el Estado, sino también en relaciones asimétricas entre particulares, como en los contratos de adhesión, en el ámbito laboral, o en relaciones de consumo donde existe una marcada desigualdad de poder de negociación.
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado criterios específicos para determinar cuándo procede el amparo contra particulares, incluyendo la existencia de una posición dominante, la prestación de servicios públicos, o la existencia de situaciones de especial sujeción que hagan ilusoria la protección a través de los mecanismos ordinarios.
La existencia de estos mecanismos específicos de tutela confirma inequívocamente la naturaleza fundamental del principio de autonomía de la voluntad en el ordenamiento costarricense. Si la autonomía de la voluntad fuera meramente una regla de derecho privado, sus controversias se limitarían exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, sin posibilidad de acceso a la tutela constitucional.
Sin embargo, al ser amparable constitucionalmente, se reconoce de manera expresa que su violación puede afectar el núcleo esencial de la libertad de la persona, mereciendo por tanto la máxima protección que el ordenamiento jurídico puede ofrecer. La función específica de la Sala Constitucional, según los artículos 1 y 2 de su ley reguladora, es precisamente garantizar la supremacía de estos derechos y principios constitucionales frente a cualquier actuación que pretenda desconocerlos o limitarlos indebidamente.
Si bien la autonomía de la voluntad tiene un sólido y reconocido fundamento constitucional, su campo de aplicación más visible, tradicional y desarrollado jurisprudencialmente es el derecho privado. En este ámbito específico, el principio no solo faculta a los individuos para configurar libremente sus relaciones jurídicas, sino que también estructura fundamentalmente la forma en que el ordenamiento jurídico concibe las obligaciones y los negocios jurídicos en general.
Su aplicación práctica, no obstante, se modula cuidadosamente según la naturaleza específica de los intereses en juego, creando un espectro diferenciado que va desde la máxima libertad en el tráfico mercantil hasta una autonomía fuertemente enfocada en la autodeterminación personal en áreas especializadas como la salud, donde prevalecen consideraciones de dignidad humana y protección de derechos personalísimos.
En el derecho contractual, tanto civil como mercantil, la autonomía de la voluntad se manifiesta primordialmente a través de la fuerza vinculante de los contratos, consagrada magistralmente en la máxima jurídica pacta sunt servanda. El artículo 1022 del Código Civil establece categóricamente que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, principio que ha sido defendido consistente y enérgicamente por la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Primera ha sido una defensora constante e inquebrantable de este principio fundamental, priorizando sistemáticamente la voluntad declarada de las partes y la seguridad jurídica que de ella emana. Esta posición jurisprudencial se fundamenta en la convicción de que la estabilidad de las relaciones contractuales constituye un pilar esencial del sistema económico y social.
Un ejemplo paradigmático y revelador de esta postura jurisprudencial se encuentra en la resolución 788-F-2005, en la que la Sala Primera rechazó explícita y categóricamente la aplicación de la teoría de la frustración del contrato, una doctrina desarrollada por el derecho anglosajón que permitiría la extinción contractual por cambios drásticos e imprevisibles en las circunstancias que rodearon la celebración del contrato.
Al rechazar esta teoría foránea, la Sala Primera reafirmó de manera contundente que en el ordenamiento costarricense la validez de lo pactado prevalece como regla general, salvo en los casos específicos de vicios que afecten la formación libre y consciente de la voluntad. Esta decisión refleja una concepción del derecho contractual que privilegia la seguridad jurídica y la previsibilidad de las relaciones negociales.
Para que la voluntad produzca efectos jurídicos válidos y exigibles, debe reunir características específicas que garanticen su autenticidad y legitimidad. La voluntad debe ser libre, consciente e informada, requisitos que el ordenamiento civil protege mediante salvaguardas específicas diseñadas para proteger la pureza del consentimiento.
El ordenamiento civil establece meticulosamente salvaguardas para proteger la pureza del consentimiento contra factores que puedan viciarlo o distorsionarlo. Los vicios del consentimiento tradicionalmente reconocidos —error, violencia o intimidación, y dolo— son causales expresas de nulidad del acto o contrato, pues evidencian que la voluntad de una de las partes no se formó de manera autónoma y libre.
El error, para ser relevante jurídicamente, debe recaer sobre un aspecto esencial del negocio jurídico, es decir, sobre elementos que fueron determinantes para la decisión de contratar. La violencia debe ser irresistible, de tal magnitud que anule efectivamente la capacidad de decisión libre de la víctima. El dolo debe ser grave y determinante para la celebración del contrato, constituyendo un engaño que induzca efectivamente a error a la contraparte.
Adicionalmente, la autonomía contractual está intrínsecamente limitada por los requisitos fundamentales de un objeto lícito y una causa justa, impidiendo que la libertad de pacto se utilice para fines contrarios a la ley, la moral o el orden público. Estos requisitos aseguran que la autonomía de la voluntad se ejerza dentro de los marcos establecidos por el ordenamiento jurídico.
En el ámbito mercantil específico, la autonomía de la voluntad se despliega con mayor amplitud y flexibilidad que en el derecho civil. El Código de Comercio parte de la premisa fundamental de que las relaciones entre comerciantes se desarrollan ordinariamente en un plano de mayor igualdad y conocimiento técnico, lo que justifica un tratamiento más liberal y flexible.
Esta mayor libertad se traduce concretamente en una serie de principios y reglas específicas que amplían el margen de maniobra de los comerciantes. El principio de libertad de forma permite que los contratos mercantiles se celebren con menor formalidad que los civiles, facilitando la agilidad en las transacciones comerciales.
La posibilidad de celebrar contratos atípicos o innominados, es decir, aquellos no regulados expresamente por la ley pero que responden a las necesidades dinámicas del comercio, constituye otra manifestación de esta mayor libertad. Estos contratos, siempre que respeten los principios generales del derecho y no contravengan normas imperativas, son plenamente válidos y exigibles.
La costumbre mercantil adquiere también mayor relevancia como fuente de derecho, permitiendo que las prácticas comerciales consolidadas complementen y precisen el contenido de los contratos. Esta flexibilidad responde a la naturaleza dinámica y evolutiva del comercio, que requiere instrumentos jurídicos capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas realidades del mercado.
La aplicación del principio de autonomía de la voluntad se adapta cuidadosamente a las particularidades y necesidades específicas de cada rama del derecho, reflejando los diferentes bienes jurídicos que se buscan proteger y las distintas finalidades que persigue cada área de regulación.
En el Derecho de Familia, la autonomía de la voluntad presenta características particulares que reflejan la naturaleza especial de las relaciones familiares. La autonomía se manifiesta prominentemente en el ámbito patrimonial a través de la institución de las capitulaciones matrimoniales, mientras que encuentra límites significativos en los aspectos personales de la relación familiar.
Los artículos 37 a 41 del Código de Familia regulan detalladamente la institución de las capitulaciones matrimoniales, permitiendo a los cónyuges, o a las parejas en unión de hecho según una interpretación extensiva desarrollada por la Sala Constitucional, pactar su propio régimen económico, desplazando el régimen legal supletorio de bienes gananciales que opera por defecto.
Este convenio, que debe constar necesariamente en escritura pública e inscribirse en el Registro Nacional para su oponibilidad a terceros, constituye una expresión clara y contundente de la facultad de autorregulación de la pareja en el ámbito patrimonial. Las capitulaciones permiten que los cónyuges diseñen un régimen económico que se adapte a sus circunstancias específicas, necesidades particulares y proyectos de vida.
La libertad de configuración incluye la posibilidad de establecer regímenes de separación de bienes, regímenes mixtos, o modificaciones específicas al régimen de gananciales. También permite establecer pactos sobre administración de bienes, distribución de cargas familiares, y disposiciones para el caso de disolución del matrimonio.
Sin embargo, esta autonomía patrimonial no se extiende a los deberes personales entre cónyuges ni a las obligaciones paterno-filiales, las cuales son consideradas de orden público e inderogables por acuerdo de las partes. Los deberes de fidelidad, asistencia, respeto mutuo, y convivencia no pueden ser objeto de renuncia o modificación contractual.
Similarmente, las obligaciones derivadas de la patria potestad, los deberes de crianza, educación y protección de los hijos, y las obligaciones alimentarias son irrenunciables e indisponibles. Esta limitación responde a la protección de intereses superiores, particularmente los derechos de los menores de edad y la estabilidad del núcleo familiar.
En el ámbito del Derecho a la Salud, la autonomía de la voluntad se concentra específicamente en la figura del consentimiento informado, que representa la máxima expresión de la autodeterminación de la persona sobre su propio cuerpo y su salud. Esta manifestación de la autonomía reviste características especiales por involucrar derechos personalísimos fundamentales.
El artículo 22 de la Ley General de Salud establece la prohibición categórica de someter a una persona a tratamientos médicos o quirúrgicos de grave riesgo sin su consentimiento previo, libre e informado. Esta norma fundamental ha sido desarrollada y precisada por normativas específicas que detallan los procedimientos y requisitos.
El Reglamento del Consentimiento Informado de la Caja Costarricense de Seguro Social desarrolla minuciosamente los procedimientos específicos, los requisitos de información que debe proporcionarse al paciente, y las formalidades que debe cumplir el consentimiento para ser válido. Este reglamento establece estándares específicos sobre la calidad y cantidad de información que debe proporcionarse.
La Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales complementa esta protección en el ámbito específico del manejo de información médica, estableciendo requisitos adicionales para el tratamiento de datos sensibles relacionados con la salud de las personas.
La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido enfática y consistente en elevar el consentimiento informado a la categoría de derecho fundamental, derivado directamente de la dignidad humana y de los derechos constitucionales a la vida, la salud y la libertad consagrados en los artículos 21 y 28 de la Constitución Política.
Esta interpretación constitucional ha establecido que el consentimiento informado no constituye meramente un requisito administrativo o un formalismo legal, sino que representa una manifestación esencial de la dignidad humana y la autodeterminación personal. La Sala ha enfatizado que ninguna persona puede ser sometida a tratamientos médicos contra su voluntad, salvo en casos excepcionales claramente establecidos por la ley.
La jurisprudencia ha desarrollado también criterios específicos sobre la calidad de la información que debe proporcionarse, incluyendo la descripción del tratamiento propuesto, los riesgos y beneficios esperados, las alternativas disponibles, y las consecuencias de no someterse al tratamiento. Esta información debe proporcionarse en términos comprensibles para el paciente, considerando su nivel educativo y cultural.
En este ámbito específico, la autonomía no se refiere a la negociación de los términos económicos del servicio, sino a la decisión personalísima e intransferible de aceptar o rechazar una intervención médica tras recibir información completa, veraz y comprensible sobre sus implicaciones.
Esta decisión personal incluye el derecho a buscar segundas opiniones, a solicitar información adicional, a consultar con familiares o asesores, y a tomarse el tiempo necesario para decidir, salvo en casos de emergencia donde la demora pueda poner en riesgo la vida o la salud del paciente.
El consentimiento informado incluye también el derecho del paciente a retirar su consentimiento en cualquier momento del tratamiento, incluso después de haberlo otorgado inicialmente, aunque esta decisión pueda tener consecuencias para su salud. Esta facultad de revocación constituye una manifestación esencial de la autonomía personal.
La autonomía de la voluntad, aunque constituye un pilar fundamental del ordenamiento jurídico costarricense y goza de reconocimiento constitucional, no es ni puede ser un derecho absoluto e ilimitado. El propio marco constitucional y legal que la consagra y protege establece también, de manera cuidadosa y sistemática, sus fronteras y limitaciones necesarias.
Estos límites no deben ser conceptualizados como meras restricciones arbitrarias a la libertad individual, sino como mecanismos jurídicos necesarios e indispensables para garantizar la convivencia social armónica, proteger efectivamente a las partes más vulnerables en las relaciones jurídicas, y materializar concretamente los principios del Estado Social de Derecho que define constitucionalmente a Costa Rica.
La fuente primaria y fundamental de estos límites se encuentra en el mismo artículo 28 de la Constitución Política, que establece la libertad de las acciones privadas pero las sujeta expresamente a no dañar «la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero». Esta tríada de limitaciones constitucionales es replicada, desarrollada y precisada en la legislación civil, particularmente en el artículo 19 del Código Civil.
El concepto de orden público se refiere al conjunto de principios y normas fundamentales de carácter político, social, económico y ético que una sociedad considera esenciales e irrenunciables para su organización y subsistencia, y que, por tanto, no pueden ser derogados, modificados o contradichos por acuerdos privados entre particulares.
El orden público incluye principios constitucionales fundamentales como la dignidad humana, la igualdad ante la ley, los derechos fundamentales, la estructura del Estado, y los principios básicos de la organización social. También abarca normas específicas que protegen intereses colectivos considerados superiores a los intereses particulares.
La jurisprudencia, tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha aplicado consistentemente este límite para anular cláusulas contractuales que contravienen normas imperativas. Un ejemplo paradigmático se encuentra en materia de arrendamientos urbanos, donde la libertad para fijar el precio y las condiciones del contrato está regulada por ley en protección del interés social y el derecho a la vivienda.
La determinación de qué constituye orden público es una tarea compleja que corresponde primariamente al legislador, pero que es precisada y aplicada por los tribunales en casos concretos. Esta determinación debe considerar tanto principios permanentes como valores sociales que pueden evolucionar históricamente.
A diferencia del orden público, que suele estar positivizado en normas específicas, la moral y las buenas costumbres constituyen conceptos jurídicos indeterminados que aluden a la ética social prevaleciente en un momento histórico y lugar determinados. Su contenido específico no está definido legislativamente de manera exhaustiva, sino que debe ser determinado casuísticamente.
Su aplicación práctica es necesariamente casuística y queda a la valoración prudente del juez, quien debe interpretar cuidadosamente el sentir de la comunidad para determinar si un acto o contrato, aunque no sea técnicamente ilegal, resulta socialmente reprobable según los estándares éticos prevalecientes.
La moral como límite a la autonomía de la voluntad incluye conceptos como la honestidad en las relaciones contractuales, el respeto a la dignidad de las personas, la prohibición de aprovecharse de la necesidad ajena, y la observancia de estándares éticos básicos en las relaciones sociales y económicas.
Las buenas costumbres se refieren a prácticas sociales consolidadas que reflejan valores comunitarios compartidos. Su invocación como límite contractual debe ser cuidadosa para evitar imposiciones arbitrarias de valores particulares o la restricción indebida de la libertad individual.
Este límite constituye una manifestación directa e inequívoca del principio fundamental de que la libertad de una persona termina donde comienza la libertad de los demás. Un contrato, aunque sea formalmente válido y plenamente vinculante para las partes que lo celebraron, no puede tener como objeto directo o efecto la vulneración o menoscabo de los derechos de personas ajenas a la relación contractual.
Los derechos de terceros incluyen tanto derechos patrimoniales como derechos personalísimos. En el ámbito patrimonial, incluye derechos de propiedad, derechos de crédito preexistentes, derechos reales constituidos sobre bienes específicos, y expectativas legítimas protegidas por el ordenamiento jurídico.
En el ámbito de los derechos personalísimos, incluye el derecho al honor, la intimidad, la imagen, la integridad física y moral, y todos los demás derechos inherentes a la personalidad humana que no pueden ser afectados por acuerdos entre terceros.
La protección de los derechos de terceros opera tanto preventivamente, impidiendo la celebración de contratos que los afecten, como correctivamente, mediante la nulidad o ineficacia de los acuerdos que los vulneren. Esta protección se extiende también a terceros indeterminados cuando se trata de derechos colectivos o difusos.
El modelo de Estado Social de Derecho, consagrado expresamente en el artículo 50 de la Constitución Política, impone al Estado el deber fundamental de procurar el mayor bienestar de sus habitantes y el más adecuado reparto de la riqueza nacional. Este mandato constitucional es la justificación principal y fundamental para la existencia de ramas del derecho con un marcado carácter tuitivo.
En estas áreas específicas del derecho, la autonomía de la voluntad se ve significativamente limitada con el objetivo expreso de proteger a la parte considerada estructuralmente más débil en la relación jurídica. Esta protección responde al reconocimiento de que la igualdad formal ante la ley no siempre garantiza la igualdad material en las relaciones contractuales.
La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N° 7472) constituye el ejemplo más claro y desarrollado de esta limitación tuitiva a la autonomía contractual. Esta ley parte del reconocimiento expreso de la asimetría estructural de información y poder de negociación que existe entre proveedores y consumidores en las relaciones de consumo.
Reconociendo esta desigualdad fundamental, la ley establece un marco comprehensivo de protección imperativo e irrenunciable que limita significativamente la autonomía contractual de los proveedores y refuerza correlativamente los derechos de los consumidores.
El artículo 42 de la ley declara nulas de pleno derecho una serie taxativa de estipulaciones en los contratos de adhesión, consideradas intrínsecamente abusivas por su potencial de desequilibrar injustamente la relación contractual en perjuicio del consumidor.
Estas cláusulas prohibidas incluyen aquellas que limitan injustificadamente la responsabilidad del proveedor por defectos en sus productos o servicios, imponen la renuncia anticipada de derechos fundamentales al consumidor, permiten la modificación unilateral del contrato sin justificación adecuada, o establecen jurisdicciones o procedimientos que dificulten el acceso del consumidor a la justicia.
La nulidad de estas cláusulas es de pleno derecho, lo que significa que opera automáticamente sin necesidad de declaración judicial, y es irrenunciable, de manera que el consumidor no puede válidamente renunciar a esta protección ni siquiera mediante acuerdo expreso.
El artículo 34 de la ley impone al comerciante una obligación legal ineludible de proporcionar información clara, veraz, suficiente y en idioma español sobre las características esenciales, precio, origen y riesgos de los bienes y servicios que ofrece al público.
Esta obligación de información es fundamental para que el consentimiento del consumidor sea genuinamente informado y, por tanto, jurídicamente válido. La información debe ser proporcionada antes de la celebración del contrato y debe ser comprensible para el consumidor promedio.
El incumplimiento de este deber de información no solo constituye una infracción administrativa sancionable, sino que puede viciar el consentimiento del consumidor y dar lugar a la nulidad del contrato o a la responsabilidad civil del proveedor por los daños causados.
El artículo 40 de la ley concede al consumidor un derecho excepcional e irrenunciable a rescindir unilateralmente el contrato en un plazo de ocho días hábiles en ventas realizadas fuera del establecimiento comercial, como las ventas a domicilio, por teléfono, o por medios electrónicos.
Este derecho puede ejercerse sin necesidad de justificación alguna y sin penalización económica para el consumidor, quien solo debe restituir el bien en las mismas condiciones en que lo recibió. El fundamento de este derecho es la protección del consumidor contra técnicas de venta agresivas o presión psicológica que puedan viciar su consentimiento.
El derecho de retracto constituye una excepción importante al principio general de fuerza obligatoria de los contratos, justificada por la necesidad de proteger al consumidor en situaciones de particular vulnerabilidad.
En el ámbito del Derecho Laboral, el principio de autonomía de la voluntad opera como la excepción y no como la regla general. La desigualdad inherente y estructural a la relación entre empleador y trabajador ha llevado al legislador a establecer un «piso» mínimo de derechos laborales irrenunciables que no puede ser reducido por acuerdo individual o colectivo.
Este piso mínimo incluye derechos fundamentales como el salario mínimo legal, la jornada máxima de trabajo, los períodos de descanso, las vacaciones anuales remuneradas, la protección contra el despido sin justa causa, el acceso a la seguridad social, y las medidas de seguridad e higiene ocupacional.
La jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática y consistente en señalar que las normas laborales son de orden público social y, por ende, cualquier pacto individual o colectivo que pretenda disminuir los derechos mínimos establecidos por la ley es absolutamente nulo e ineficaz.
Esta irrenunciabilidad se fundamenta en el reconocimiento de que el trabajador, por su posición de dependencia económica, puede verse presionado a renunciar a derechos fundamentales para obtener o conservar su empleo. La protección legal impide que esta vulnerabilidad económica sea explotada en detrimento de los derechos laborales básicos.
La irrenunciabilidad incluye tanto los derechos establecidos en el Código de Trabajo como aquellos consagrados en convenios colectivos, convenciones internacionales de trabajo ratificadas por Costa Rica, y otras normas de protección laboral.
La libertad contractual del trabajador se limita prácticamente a la decisión inicial de aceptar o no el empleo ofrecido, pero no se extiende a la negociación de condiciones por debajo de los mínimos legales establecidos. Esta limitación se justifica por la protección del trabajador como parte estructuralmente débil en la relación laboral.
Sin embargo, los trabajadores sí pueden negociar condiciones superiores a los mínimos legales, y los empleadores pueden otorgar beneficios adicionales voluntariamente. Esta facultad responde al principio de que los mínimos legales constituyen un piso, no un techo, para los derechos laborales.
Los convenios colectivos y otros instrumentos de negociación colectiva permiten que los trabajadores organizados negocien colectivamente condiciones superiores a los mínimos legales, ejerciendo así una forma especializada de autonomía de la voluntad que corrige parcialmente la asimetría de poder individual.
El alcance específico y los contornos precisos de la autonomía de la voluntad en Costa Rica no se definen únicamente por el texto formal de la ley, sino que son moldeados, precisados y delimitados de manera dinámica y evolutiva por la jurisprudencia de sus más altos tribunales. La Sala Constitucional y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, desde sus respectivas competencias especializadas, han desarrollado un cuerpo coherente y sistemático de decisiones que interpreta, aplica y, en ocasiones, expande o restringe este principio fundamental.
Este doble control judicial, uno de constitucionalidad ejercido por la Sala Constitucional y otro de legalidad ordinaria ejercido por la Sala Primera, ha creado un sistema sofisticado, robusto y complementario para la protección de la libertad individual en las relaciones privadas, que combina la flexibilidad del derecho privado con las garantías constitucionales más estrictas.
La Sala Constitucional, desde su creación en 1989 como tribunal especializado en materia constitucional, ha sido la principal impulsora y desarrolladora de la tesis fundamental de que la autonomía de la voluntad constituye un derecho fundamental implícito derivado del artículo 28 de la Constitución Política.
Su enfoque metodológico distintivo no se limita a examinar la legalidad formal de los actos y contratos, sino que trasciende hacia el análisis de su legitimidad constitucional material, utilizando como herramienta principal la técnica jurídica de la ponderación, que consiste en sopesar cuidadosamente los derechos y principios constitucionales en conflicto para determinar cuál debe prevalecer en un caso concreto específico.
La técnica de ponderación desarrollada por la Sala Constitucional implica un análisis sistemático de varios elementos fundamentales. Primero, la identificación precisa de los derechos o principios constitucionales en conflicto. Segundo, la determinación del grado de afectación que sufre cada derecho o principio en el caso específico. Tercero, la evaluación de la importancia relativa de los bienes jurídicos protegidos. Cuarto, la búsqueda de soluciones que maximicen la protección de todos los derechos involucrados en la medida de lo posible.
Esta metodología ha permitido que la Sala Constitucional desarrolle criterios sofisticados para resolver conflictos entre la autonomía de la voluntad y otros derechos fundamentales, evitando soluciones absolutas que anulen completamente alguno de los derechos en tensión.
La Sala Constitucional ha establecido criterios precisos para resolver el conflicto entre la libertad de empresa y el derecho fundamental a la intimidad y autodeterminación informativa. Ha determinado que, si bien las empresas gozan constitucionalmente de libertad de comercio y contratación según el artículo 46 constitucional, esta libertad cede necesariamente ante el derecho fundamental a la autodeterminación informativa y la protección de datos personales.
En este sentido, ha establecido que las empresas que manejan bases de datos de clientes no pueden tratar la información personal de manera irrestricta o discrecional, sino que deben someterse escrupulosamente a los límites impuestos por la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, que exige, entre otras garantías, el consentimiento informado y específico del titular de los datos.
Esta jurisprudencia ha desarrollado criterios específicos sobre qué constituye consentimiento válido en el tratamiento de datos, incluyendo que debe ser libre, específico, informado e inequívoco. También ha establecido que el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento por el titular de los datos, limitando así la autonomía contractual de las empresas en este ámbito específico.
En el ámbito especializado de los servicios de salud, la Sala Constitucional ha sostenido consistentemente que la autonomía de la voluntad de las partes (paciente y proveedor de servicios médicos) no es absoluta ni ilimitada. Esta autonomía está necesariamente supeditada a normas de orden público que garantizan la seguridad y calidad de la atención médica, y al derecho fundamental a la salud consagrado en el artículo 21 constitucional.
La Sala ha establecido que la decisión de un paciente de someterse a un tratamiento médico específico (consentimiento informado) constituye una manifestación legítima de su autonomía personal, pero que la oferta de tratamientos por parte de los proveedores está necesariamente regulada por el Estado para proteger la salud pública y los derechos de los pacientes.
En este contexto, ha desarrollado criterios detallados sobre el contenido mínimo del consentimiento informado, incluyendo la obligación de proporcionar información completa sobre riesgos, beneficios, alternativas disponibles, y consecuencias de no someterse al tratamiento propuesto.
En numerosos fallos relevantes, la Sala Constitucional ha ponderado cuidadosamente la libertad empresarial frente al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 constitucional, desarrollando una jurisprudencia coherente que prioriza la sostenibilidad ambiental.
Ha concluido sistemáticamente que la actividad económica debe desarrollarse de manera sostenible y puede ser legítimamente limitada por el Estado para proteger los recursos naturales y el equilibrio ecológico. Esta jurisprudencia ha establecido que no existe un derecho absoluto a desarrollar actividades económicas que causen daño ambiental significativo.
La Sala ha desarrollado también criterios para evaluar la proporcionalidad de las limitaciones ambientales a la libertad de empresa, considerando factores como la gravedad del riesgo ambiental, la disponibilidad de alternativas menos restrictivas, y la importancia económica y social de la actividad en cuestión.
La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en materia civil y mercantil, aborda la autonomía de la voluntad desde la óptica específica y especializada del derecho privado. Su enfoque metodológico se centra primordialmente en el control de legalidad, es decir, en verificar meticulosamente si los actos y contratos se ajustan a las disposiciones específicas del Código Civil, del Código de Comercio, y demás leyes ordinarias aplicables.
La aproximación de la Sala Primera se caracteriza por su énfasis en la certeza jurídica y la previsibilidad de las relaciones contractuales. Su metodología implica un análisis riguroso de los requisitos legales para la validez de los contratos, incluyendo capacidad de las partes, consentimiento libre de vicios, objeto lícito, y causa justa.
Esta perspectiva prioriza la estabilidad de las relaciones jurídicas y la confianza en el cumplimiento de los compromisos contractuales como elementos esenciales para el funcionamiento eficiente del sistema económico y social.
La Sala Primera ha sido históricamente la principal garante de la fuerza obligatoria de los contratos en el ordenamiento costarricense. Consistentemente, ha defendido que lo pactado libremente por las partes debe ser cumplido escrupulosamente, otorgando así seguridad y previsibilidad fundamentales a las transacciones comerciales y civiles.
Su defensa del principio pacta sunt servanda se fundamenta en la convicción de que el cumplimiento de los contratos constituye un pilar esencial del orden económico y social. Esta posición se refleja en su resistencia a admitir excepciones no previstas expresamente en la ley que puedan debilitar la fuerza vinculante de los acuerdos privados.
Su rechazo categórico a la teoría de la frustración del contrato constituye una manifestación paradigmática de esta línea de pensamiento. Esta teoría, desarrollada en el derecho anglosajón, permitiría la extinción de contratos por cambios drásticos e imprevisibles en las circunstancias. Al rechazarla, la Sala Primera prioriza la voluntad expresada en el contrato sobre circunstancias externas no contempladas originalmente por las partes.
Si bien defiende enérgicamente la fuerza de los pactos, la Sala Primera no ignora los límites legales establecidos en el ordenamiento jurídico. Ha declarado sistemáticamente la nulidad de contratos cuando se demuestra la existencia de vicios del consentimiento (error, fuerza, dolo) o cuando el objeto o la causa del contrato son ilícitos o contrarios al orden público.
Su aplicación de estos límites es rigurosa pero restrictiva, exigiendo prueba clara y convincente de la existencia de los vicios alegados. Esta aproximación busca equilibrar la protección del consentimiento libre con la seguridad jurídica de las transacciones.
En materia de orden público, la Sala Primera ha desarrollado criterios específicos para determinar cuándo una norma tiene carácter imperativo y, por tanto, no puede ser derogada por acuerdo privado. Esta determinación considera tanto el texto legal como la finalidad protectora de la norma en cuestión.
La Sala Primera ha desarrollado una jurisprudencia sofisticada sobre interpretación contractual que busca desentrañar la verdadera voluntad de las partes. Su metodología interpretativa prioriza la intención común de los contratantes sobre el tenor literal de las cláusulas cuando existe discrepancia entre ambos.
Esta aproximación incluye criterios específicos como la interpretación sistemática del contrato, la consideración de las circunstancias de celebración, la práctica posterior de las partes, y la aplicación del principio de conservación del negocio jurídico que favorece la validez sobre la nulidad cuando es posible.
A primera vista, los enfoques metodológicos de ambas Salas podrían parecer divergentes o incluso contradictorios: la Sala Constitucional utiliza el lenguaje de «derechos fundamentales» y «ponderación constitucional», mientras que la Sala Primera se refiere a «principios contractuales» y «límites legales específicos». Sin embargo, esta diferencia metodológica no implica necesariamente resultados contradictorios o incompatibles.
Por el contrario, esta aparente diferencia metodológica crea en la práctica un sistema sofisticado de doble control judicial que enriquece y fortalece significativamente la protección del ciudadano. Este sistema opera en dos niveles complementarios que se refuerzan mutuamente en lugar de contradecirse.
Un contrato específico puede ser formalmente válido según las normas técnicas del Código Civil y, por tanto, superar exitosamente el escrutinio de legalidad ejercido por la Sala Primera. No obstante, ese mismo contrato podría ser declarado inconstitucional por la Sala Constitucional si sus efectos concretos vulneran desproporcionadamente un derecho fundamental o contravienen principios constitucionales básicos.
Un ejemplo ilustrativo de esta complementariedad se encuentra en las cláusulas de renuncia a la jurisdicción en contratos de adhesión. Una cláusula de esta naturaleza podría ser técnicamente válida bajo el principio de autonomía de la voluntad según el análisis civilista tradicional, cumpliendo los requisitos formales de consentimiento, objeto lícito y causa justa.
Sin embargo, la Sala Constitucional podría evaluar esa misma cláusula desde la perspectiva del derecho fundamental de acceso a la justicia y determinar que resulta abusiva y contraria al artículo 41 constitucional si se impuso a un consumidor en una situación de clara desventaja negocial que haga ilusoria su capacidad de negociación real.
Esta dualidad de controles significa que la autonomía de la voluntad en Costa Rica está sujeta a un escrutinio riguroso y comprehensivo que opera en múltiples niveles. No basta con que un acuerdo contractual sea técnicamente legal según las normas del derecho privado; debe ser también constitucionalmente legítimo en sus fines y proporcional en sus efectos.
Esta exigencia dual asegura que las relaciones privadas, que constituyen el epicentro tradicional de la libertad individual, se desarrollen necesariamente dentro de los cauces del respeto a la dignidad humana, la equidad material, y los principios fundamentales que informan todo el ordenamiento jurídico costarricense.
La evolución jurisprudencial de ambas Salas muestra una tendencia hacia la convergencia en los resultados, aunque manteniendo sus metodologías específicas. Esta convergencia refleja una comprensión madura de que la protección efectiva de la autonomía de la voluntad requiere tanto el respeto a las formas jurídicas tradicionales como la consideración de los valores constitucionales fundamentales.
Esta complementariedad ha creado un sistema único en la región que combina la predictibilidad del derecho privado clásico con la protección constitucional más avanzada, ofreciendo a los ciudadanos un marco jurídico que es a la vez flexible para las necesidades del comercio y riguroso en la protección de los derechos fundamentales.
El robusto marco normativo y jurisprudencial que Costa Rica ha desarrollado en materia de autonomía de la voluntad posiciona al país de manera sólida y ventajosa para enfrentar los complejos desafíos jurídicos del siglo XXI. Sin embargo, la creciente digitalización de la economía, la irrupción acelerada de la contratación en plataformas digitales, el desarrollo de contratos inteligentes basados en tecnología blockchain, y el uso creciente de la inteligencia artificial en la formación del consentimiento plantean interrogantes nuevas y extraordinariamente complejas sobre la naturaleza misma de la voluntad y la validez de los acuerdos en el entorno digital.
La transición hacia la economía digital ha transformado radicalmente las formas tradicionales de contratación. Las plataformas digitales, las aplicaciones móviles, y los sistemas automatizados de contratación han creado nuevos mecanismos para la formación del consentimiento que desafían las categorías jurídicas tradicionales.
El consentimiento electrónico, expresado mediante clics, toques en pantalla, o incluso comportamientos digitales implícitos, requiere una revaluación de los conceptos tradicionales de voluntad libre e informada. La velocidad de las transacciones digitales y la complejidad técnica de muchas plataformas pueden comprometer la capacidad real del usuario para comprender plenamente los términos a los que se obliga.
La jurisprudencia futura deberá desarrollar criterios específicos para evaluar la validez del consentimiento en entornos digitales, considerando factores como la claridad de la interfaz, la accesibilidad de los términos contractuales, la posibilidad real de revisión antes de contratar, y la capacidad técnica promedio de los usuarios.
Los contratos inteligentes, que ejecutan automáticamente sus términos mediante código de computadora sin intervención humana, representan un desafío fundamental para el concepto tradicional de autonomía de la voluntad. Estos contratos pueden operar de manera completamente automatizada, ejecutando obligaciones y transfiriendo derechos sin posibilidad de intervención posterior de las partes.
La irreversibilidad característica de muchos contratos inteligentes plantea interrogantes sobre la posibilidad de corrección de errores, la aplicación de remedios contractuales tradicionales como la resolución o rescisión, y la protección contra cláusulas abusivas o circunstancias imprevistas.
El sistema jurídico costarricense deberá desarrollar marcos regulatorios que permitan aprovechar las ventajas de eficiencia y certeza de los contratos inteligentes mientras mantienen las protecciones fundamentales derivadas de la autonomía de la voluntad y los derechos de las partes.
El uso creciente de inteligencia artificial para personalizar ofertas contractuales, predecir comportamientos de consumo, y influir en decisiones de contratación plantea cuestiones complejas sobre la libre formación de la voluntad. Los algoritmos pueden crear «burbujas de decisión» que limiten artificialmente las opciones disponibles para los contratantes o manipulen sutilmente sus preferencias.
La capacidad de la inteligencia artificial para analizar vastas cantidades de datos personales y adaptar estrategias de persuasión individualmente puede crear asimetrías de información y poder aún más pronunciadas que las existentes en la contratación tradicional. Esto requiere el desarrollo de nuevas categorías de protección que vayan más allá de los conceptos tradicionales de dolo o error.
El desafío futuro fundamental radicará en la capacidad del sistema jurídico costarricense para aplicar creativamente los principios consolidados de protección de la parte débil a estos nuevos paradigmas tecnológicos. Los principios de deber de información, prohibición de cláusulas abusivas, y protección del consumidor requerirán adaptación para ser efectivos en el entorno digital.
La asimetría de información, tradicionalmente corregida mediante deberes de información, se ve amplificada en el entorno digital por la complejidad técnica y la velocidad de las transacciones. Los proveedores de servicios digitales poseen información detallada sobre los comportamientos y preferencias de los usuarios, mientras que estos últimos a menudo carecen de comprensión técnica sobre el funcionamiento de las plataformas.
La prohibición de cláusulas abusivas requerirá nuevos criterios de evaluación que consideren la dinámica específica de las plataformas digitales, incluyendo la capacidad de modificación unilateral de términos, la recopilación masiva de datos, y la dependencia tecnológica de los usuarios.
Los mecanismos tradicionales de tutela judicial deberán evolucionar para proporcionar protección efectiva en el entorno digital. El recurso de amparo contra particulares, desarrollado por la jurisprudencia constitucional costarricense, deberá adaptarse para abordar las nuevas formas de poder privado ejercido por las plataformas tecnológicas globales.
La jurisdicción y la ley aplicable en contratos digitales transfronterizos plantean desafíos adicionales para la efectividad de la protección jurídica nacional. El sistema judicial costarricense deberá desarrollar mecanismos de cooperación internacional y criterios de jurisdicción que permitan la protección efectiva de los ciudadanos costarricenses en sus relaciones con proveedores extranjeros.
La jurisprudencia futura deberá desarrollar criterios innovadores para evaluar la validez del consentimiento en entornos tecnológicos complejos. Esto incluye el desarrollo de estándares sobre diseño de interfaces que favorezcan la comprensión y deliberación genuina, requisitos de transparencia en algoritmos que influyen en decisiones contractuales, y mecanismos de protección contra la manipulación digital.
Los tribunales deberán considerar también nuevas formas de vicio del consentimiento específicas del entorno digital, como la manipulación algorítmica, la sobrecarga de información, o la explotación de sesgos cognitivos mediante diseño de interfaces.
El reto central consistirá en mantener un equilibrio adecuado entre la promoción de la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales. Las regulaciones excesivamente restrictivas podrían sofocar el desarrollo tecnológico y privar a los consumidores de los beneficios de la innovación, mientras que la desregulación podría exponer a los ciudadanos a nuevas formas de abuso y vulneración de derechos.
La jurisprudencia deberá desarrollar criterios de proporcionalidad específicos para evaluar las limitaciones a la autonomía de la voluntad en el contexto tecnológico, considerando tanto los beneficios sociales de la innovación como los riesgos para los derechos individuales.
La investigación exhaustiva sobre el derecho a la autonomía de la voluntad en Costa Rica revela un principio jurídico de notable complejidad conceptual y extraordinaria sofisticación práctica, que ha logrado adaptarse exitosamente a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas contemporáneas sin perder su esencia fundamental ni su eficacia protectora.
El análisis desarrollado ha demostrado de manera convincente la doble naturaleza jurídica de la autonomía de la voluntad en el ordenamiento costarricense. Como principio rector del derecho privado, confiere a los individuos el poder fundamental de autorregular sus intereses patrimoniales y personales, encontrando su máxima expresión tradicional en la fuerza vinculante de los contratos (pacta sunt servanda), principio que ha sido rigurosamente defendido por la jurisdicción ordinaria como garante de la seguridad jurídica y la previsibilidad de las relaciones negociales.
Simultáneamente, y de manera más significativa desde la perspectiva del derecho constitucional contemporáneo, la autonomía de la voluntad ha sido elevada por la jurisprudencia de la Sala Constitucional a la categoría de derecho fundamental implícito, derivado del principio general de libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política. Esta constitucionalización del principio le otorga una protección reforzada que trasciende significativamente el ámbito del derecho privado tradicional.
Esta protección constitucional amplía considerablemente su aplicación a esferas tan diversas como la salud (mediante el consentimiento informado), las relaciones familiares (a través de las capitulaciones matrimoniales), la protección de datos personales, y las relaciones de consumo. Esta expansión demuestra la vitalidad y adaptabilidad del principio para responder a las necesidades contemporáneas de protección de la dignidad humana y la autodeterminación personal.
Sin embargo, este derecho fundamental no opera en el vacío ni constituye una prerrogativa absoluta e ilimitada. Está intrínsecamente modelado por los límites que impone el propio ordenamiento constitucional y legal: el orden público, la moral, los derechos de terceros y, de manera destacada, las normativas tuitivas que materializan concretamente el Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 50 constitucional.
La legislación en materia de protección del consumidor y el derecho laboral constituyen ejemplos paradigmáticos de cómo el Estado interviene legítimamente para corregir asimetrías estructurales de poder y garantizar que la libertad contractual no degenere en una herramienta de opresión económica para la parte más débil en las relaciones jurídicas.
Estos límites no representan una negación de la autonomía de la voluntad, sino su encauzamiento responsable hacia fines de justicia social y protección de la dignidad humana. Reflejan la madurez del sistema jurídico costarricense para equilibrar la libertad individual con la responsabilidad social y la protección de los más vulnerables.
Un hallazgo central de esta investigación es el papel absolutamente protagónico de la jurisprudencia en la configuración contemporánea de este derecho. La Sala Constitucional, mediante la técnica sofisticada de la ponderación de derechos, y la Sala Primera, a través del control riguroso de legalidad, han creado un sistema único de doble control judicial que es a la vez comprensivo y coherente.
Aunque sus herramientas conceptuales y metodológicas difieren significativamente, ambas Salas convergen en un punto esencial: la libertad individual debe ejercerse necesariamente dentro de un marco de legalidad, equidad material, y respeto escrupuloso a los derechos de los demás. Esta labor interpretativa continua ha permitido que un principio clásico del derecho civil se adapte exitosamente a las realidades sociales y económicas contemporáneas, manteniendo su relevancia práctica y su eficacia protectora.
El robusto marco normativo y jurisprudencial desarrollado por Costa Rica posiciona al país de manera extraordinariamente sólida para enfrentar los desafíos complejos del siglo XXI. La creciente digitalización de la economía, la irrupción de la contratación automatizada, los contratos inteligentes basados en tecnología blockchain, y el uso de inteligencia artificial en la formación del consentimiento plantean interrogantes inéditas sobre la naturaleza de la voluntad y la validez de los acuerdos en el entorno digital.
El desafío futuro fundamental radicará en la capacidad del sistema jurídico para aplicar creativamente los principios consolidados —protección de la parte débil, deber reforzado de información, prohibición de cláusulas abusivas— a estos nuevos paradigmas tecnológicos. La jurisprudencia deberá continuar su labor creativa e innovadora para asegurar que la eficiencia tecnológica y la innovación económica no se logren a expensas de la justicia contractual y la protección de los derechos fundamentales.
La autonomía de la voluntad, en su doble dimensión de libertad y responsabilidad, seguirá siendo el eje fundamental sobre el cual gire el delicado equilibrio entre el desarrollo individual y el bienestar colectivo en la sociedad costarricense. Su evolución futura dependerá de la capacidad del sistema jurídico para mantener este equilibrio dinámico, adaptándose a nuevas realidades sin sacrificar los valores fundamentales que han caracterizado su desarrollo.
La investigación concluye que la autonomía de la voluntad en Costa Rica representa un modelo jurídico maduro y sofisticado que combina exitosamente la tradición del derecho privado clásico con las exigencias contemporáneas de protección constitucional y justicia social. Su fortaleza radica no en su rigidez, sino en su capacidad de adaptación y evolución constante.
El marco conceptual desarrollado por la doctrina, el legislador y la jurisprudencia costarricense ofrece herramientas sólidas para abordar los desafíos futuros, manteniendo siempre como norte la protección de la dignidad humana y la promoción del bienestar general. La autonomía de la voluntad continuará siendo un instrumento fundamental para la realización de la libertad individual dentro del marco del Estado Social de Derecho, confirmando su posición como uno de los pilares más sólidos y duraderos del ordenamiento jurídico costarricense.
Esta síntesis integradora demuestra que la autonomía de la voluntad no es meramente un principio técnico del derecho privado, sino una manifestación concreta de los valores fundamentales que definen a Costa Rica como una sociedad democrática, justa y respetuosa de los derechos humanos. Su evolución continua refleja la vitalidad del sistema jurídico costarricense y su capacidad para responder efectivamente a los desafíos contemporáneos sin perder de vista sus fundamentos constitucionales y humanísticos.

¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.