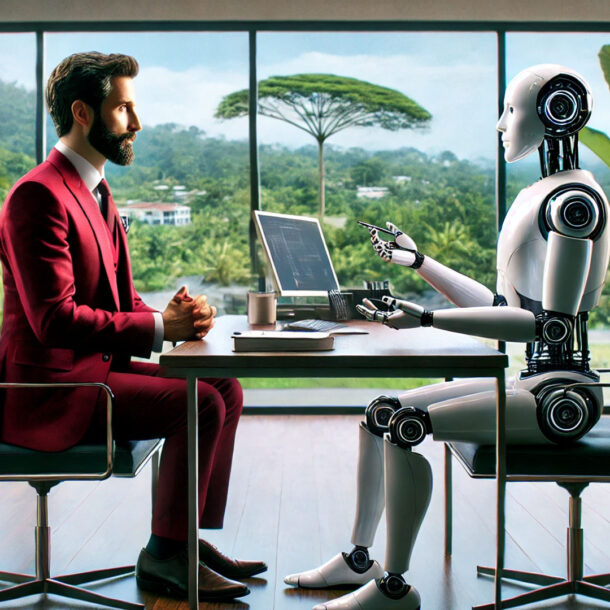

El Registro Nacional de Costa Rica es la institución más relevante en la adopción de tecnologías en el Derecho Registral.
A continuación se presenta como parte del desarrollo del capitulo sexto de la tesis «Innovando en el Derecho Notarial y Registral: El Papel de la Inteligencia Artificial» la entrevista al Subdirector y al Coordinador de la Asesoría legal de tan importante entidad.
Ante el calibre de la importancia en la temática decidimos ponernos en contacto con el Registro de Propiedad Intelectual de Costa Rica, que pertenece al Registro Nacional de Costa Rica y consultarle algunas de las preguntas más atinentes a la presente tesis, siendo las mismas atendidas amablemente por el Lic. Jonnathan Lizano Ortiz quien funge al momento de la presente como Coordinador Asesoría Legal de dicho despacho. También las mismas preguntas fueron respondidas por el Lic. Jorge Moreira Gomez, subdirector del Registro Nacional, por lo que incluimos sus puntos de vista en relación al tema que nos atañe.
Ante la pregunta inicial, el Lic. Lizano Ortiz nos respondió:
“La utilización y fortalecimiento de los sistemas tecnológicos en la función pública, desde ya hace muchos años dejó de ser una opción y se convirtió en una obligación a fin de garantizar la prestación de servicios eficientes, que aporten valor público a la sociedad.
Si bien se reconoce tal necesidad, lo cierto es que la utilización de sistemas tecnológicos no ha estado exento de retos desde su implementación temprana, partiendo de la falta de confianza inicial por parte de la persona usuaria y la resistencia que aún en día se encuentra, a renunciar al uso del papel como mecanismo de seguridad sobre la propiedad, hasta problemas surgidos ya como consecuencia directa de la puesta en funcionamiento de las plataformas de tecnologías de la información, como son los ciberataques.
A fin de continuar una evolución acorde a la nueva realidad y las necesidades que surgen día a día, diariamente se trabaja en una serie de medidas a efectos de garantizar un funcionamiento idóneo de los sistemas tecnológicos, generando la correspondiente confianza por parte de la persona usuaria. Entre tales medidas se destacan:
• Presentar la información en forma clara y transparente en las correspondientes plataformas.
• Garantizar la permanente disponibilidad de la información, que permita a la persona usuaria un adecuado seguimiento y monitoreo de todos aquellos datos que le brindan seguridad respecto de sus derechos.
• Trabajar continuamente en las mejoras requeridas para robustecer la plataforma tecnológica institucional.
• Invertir de manera preventiva, en medidas, sistemas y ayudas que permitan repeler, minimizar los efectos y en último caso solucionar en el menor tiempo posible, las consecuencias que pueda generar un ciberataque.”
Lizano Ortiz, 2024
Ante la pregunta inicial, el Lic. Jorge Moreira Gómez nos respondió:
“En el Registro Nacional se toman previsiones para mantener niveles razonables de seguridad; sin embargo, no es posible profundizar sobre los componentes de seguridad que se utilizan. Con respecto a la transparencia hay que recordar que la información pública está a disposición de toda la ciudadanía a trabajo el Portal de Servicios Digitales, en el cual también se incluye información sobre la gestión”
Moreira Gómez, 2024
Por tanto en relación a la respuesta podemos destacar la ruta clara que mantiene el Registro, especialmente en el entendimiento de las diferentes aristas a tomar en cuenta en un camino, que como bien lo describe el funcionario publico, más que una opción, es inevitable ante las circunstancias actuales y las que se deslumbran a futuro.
Ante la segunda pregunta, el Lic. Lizano Ortiz nos respondió:
“En el día a día cada vez con más regularidad se conocen los potenciales beneficios de la IA y como esta puede llegar a solucionar parte de los retos o problemas que se enfrentan en las labores ordinarias, tanto desde la perspectiva de la persona usuaria como de las distintas instituciones. A nivel del Registro Nacional, la inteligencia artificial puede ofrecer alternativas que faciliten el establecimiento de mecanismos ágiles no solo para la presentación de trámites, sino también para su calificación, aplicando procesos previos que sin la intervención del ser humano, prevean y eviten la inclusión de información errónea por parte del interesado, así como la eventual aplicación de procesos de precalificación automatizados, que den agilidad al proceso, los optimicen al suprimir el factor del error humano y permitan también la reducción de costos e inversión a largo plazo. Por todo lo anterior, la solicitud de servicios que incluyan e implementen soluciones que se desarrollen con la participación directa de la IA, es ya una realidad que se palpita permanentemente entre las personas usuarias de los servicios del Registro Nacional.”
Lizano Ortiz, 2024
Ante la misma pregunta, el Lic. Jorge Moreira Gómez nos respondió:
“No es posible adelantar sobre las eventuales solicitudes o exigencias de las personas usuarias, pero sí se puede comentar que la implementación de estas nuevas tecnologías debe buscar un equilibrio entre la necesidad/beneficio y el nivel de inversión. Asimismo, para la implementación de nuevas tecnologías es indispensable que el país cuente con la capacidad de asignar recursos para la adquisición, implementación y operación de las mismas”
Moreira Gómez, 2024
Con atención a la respuesta podemos notar que en el Registro Nacional la discusión esta abierta y que sus funcionarios, como el caso de Lic. Lizano, están a la cabeza no solo de un cambio generacional si no también de un cambio histórico en el que sus planteamientos encabezan no solo perspectivas si no también realidades que cada vez más veremos aplicadas en el panorama competente.
Ante la pregunta final, el Lic. Lizano Ortiz nos respondió:
“No cabe duda que en efecto, el Registro Nacional se ha caracterizado en los últimos años por seguir una política clara de automatización de sus procesos en busca de optimizarlos para generar un mayor valor público u aporte a la sociedad. De esta forma, se han logrado mejoras importantes en la seguridad jurídica e importantes ahorros en costos para la persona usaría y también para la Institución. Por lo anterior, si bien no me corresponde dictar políticas generales de la Institución, si puedo indicar que la experiencia nos indica que el Registro Nacional siempre tiene como meta ser una Institución líder en muchos campos y sin duda alguna el mantenerse a la vanguardia desde la perspectiva tecnológica, más que una opción es una necesidad para generar servicios de calidad y efectivos. Con el avance actual de la tecnología no existen razones de carácter objetivo para dar la espalda a nuevas realidades como la aplicación de la IA, la cual día con día se ha convertido en un instrumento de uso común incluso a nivel jurisdiccional en países líderes como los Estados Unidos, pero también en otras latitudes como el Poder Judicial en la República de Argentina. A manera de ejemplo, debo comentarle que el Registro de Propiedad Intelectual en el cual me desempeño, si bien aún no cuenta con una inteligencia artificial como tal dentro de sus procedimientos, sí ha explorado y continúa en búsqueda de herramientas de esta naturaleza que eventualmente permitan automatizar algunos de los procesos de precalificación a cargo de nuestros colaboradores.”
Lizano Ortiz, 2024
Ante la pregunta final, el Lic. Jorge Moreira Gómez nos respondió:
“El Registro Nacional atenderá las políticas nacionales que se emitan en la materia”
Moreira Gómez, 2024
Concluimos la entrevista con la sensación clara de que el camino aunque presenta sus retos, tiene en si un atractivo propio, mismo que insta a crear un modelo propio y no importado de otras realidades jurídicas, pero que a la vez sume la experiencia de profesionales como el Lic. Lizano y su equipo de trabajo, para que con el paso del tiempo, este momento único en la historia sea recordado como una disyuntiva valiente donde el Registro Nacional en vez de esperar el cambio, lo asimila como una condición paralela a su función.
De esta forma finalizamos la entrevista al Registro Nacional que se dio como parte de la tesis «Innovando en el Derecho Notarial y Registral: El Papel de la Inteligencia Artificial», teniendo como resultado la tranquilidad de que existe idoneidad en el personal del Registro Nacional que se ocupa de liderar el cambio hacía el futuro.

¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.