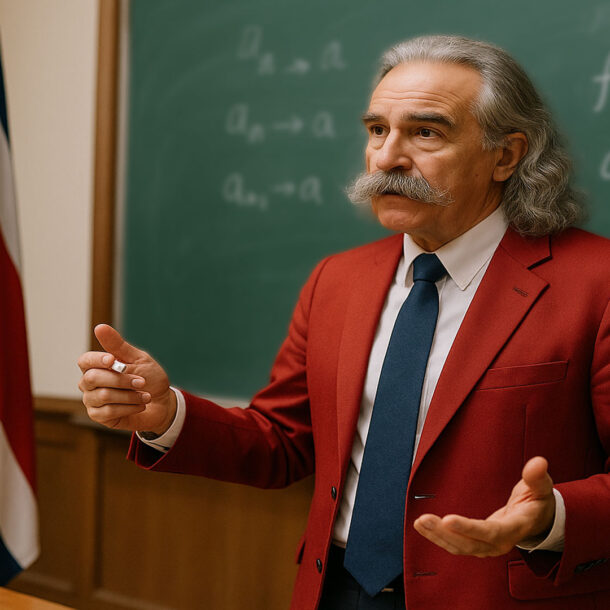

El derecho al trabajo constituye uno de los pilares fundamentales del modelo de Estado Social de Derecho que caracteriza a Costa Rica desde mediados del siglo XX. Esta concepción trasciende la visión tradicional que considera el empleo como una simple transacción económica entre particulares, para elevarlo a la categoría de derecho social fundamental que implica obligaciones positivas para el Estado en materia de promoción, protección y garantía.
El derecho a la libre elección de la actividad laboral, íntimamente relacionado con el anterior, no puede entenderse como una libertad absoluta ejercida en el vacío del mercado, sino como una prerrogativa que se desarrolla dentro de un marco de protección social diseñado para corregir las asimetrías inherentes a las relaciones laborales. Esta perspectiva social del trabajo lo despoja de su condición de mercancía y lo posiciona como un medio esencial para la realización personal y la cohesión social.
La arquitectura jurídica costarricense en materia laboral revela un sistema complejo e interconectado que abarca desde los fundamentos constitucionales hasta los mecanismos más modernos de seguridad social. Este entramado normativo refleja una evolución constante hacia la consolidación de un modelo donde la dignidad humana opera como valor supremo del ordenamiento jurídico, subordinando las consideraciones puramente económicas a los imperativos de justicia social.
El presente análisis examina esta construcción jurídica a través de cuatro dimensiones fundamentales: los cimientos constitucionales y supranacionales que consagran estos derechos, su desarrollo en la legislación secundaria, las garantías específicas que aseguran su efectividad, y su proyección hacia la seguridad económica a largo plazo. Esta aproximación integral permite comprender cómo el derecho a trabajar en Costa Rica se ha configurado como un proyecto político y social que va mucho más allá del simple reconocimiento formal de una libertad individual.
El derecho al trabajo encuentra su consagración más importante en el artículo 56 de la Constitución Política, norma que encapsula la filosofía social que informa todo el sistema laboral costarricense. Esta disposición constitucional establece un mandato claro y programático que trasciende la mera declaración de principios para convertirse en una obligación jurídica exigible.
La declaración inicial de que «el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad» establece una doble dimensión que resulta fundamental para comprender el alcance del derecho a trabajar. Como derecho individual, se reconoce su papel esencial en la realización personal, la autonomía y el desarrollo del proyecto de vida de cada persona. Como obligación social, se subraya su función como pilar del progreso colectivo y la solidaridad nacional.
El mandato constitucional de que «el Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada» revela el carácter prestacional de este derecho social. La norma no se limita a una abstención estatal, sino que impone una obligación activa de hacer. El Estado debe convertirse en un agente promotor del pleno empleo, desarrollando políticas públicas económicas, educativas y sociales orientadas a fomentar la empleabilidad y la generación de puestos de trabajo que aporten valor a la sociedad.
Particularmente significativa resulta la prohibición expresa de que «por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía». Este pasaje establece la dignidad humana como límite infranqueable en las relaciones laborales, rechazando explícitamente la visión mercantilista del trabajo y obligando al Estado a vigilar y regular las condiciones laborales.
El derecho a la libre elección de la actividad laboral no opera de manera aislada, sino que forma parte de un ecosistema de protección más amplio desarrollado en el Título V de la Constitución. Los artículos 57 al 74 constituyen el desarrollo normativo y la materialización práctica de los principios generales establecidos en el artículo 56.
El derecho al salario mínimo y justo, consagrado en el artículo 57, establece las bases para una remuneración que procure «bienestar y existencia digna», complementado por el principio fundamental de «salario igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia». Esta garantía trasciende la mera subsistencia para apuntar hacia una calidad de vida digna que permita el desarrollo integral de la persona trabajadora y su familia.
La regulación constitucional de la jornada laboral y los períodos de descanso, contemplada en los artículos 58 y 59, establece límites claros que protegen la salud física y mental del trabajador. La jornada ordinaria diurna de ocho horas y nocturna de seis horas, junto con la garantía irrenunciable de un día de descanso semanal y vacaciones anuales pagadas, reconoce que el derecho a trabajar debe ejercerse en condiciones que preserven la dignidad humana.
Las libertades colectivas, reconocidas en los artículos 60, 61 y 62, fortalecen significativamente el poder de negociación de los trabajadores. El derecho a la sindicalización libre, el derecho de huelga y la fuerza de ley otorgada a las convenciones colectivas configuran un sistema de contrapesos que permite equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores.
El artículo 74 actúa como cláusula de cierre del sistema de protección al declarar irrenunciables todos los derechos y beneficios del capítulo. Esta disposición impide que el trabajador pueda pactar condiciones inferiores a las legalmente establecidas, dotando al sistema de un carácter dinámico y expansivo al abrir la puerta a la incorporación de otros derechos derivados del «principio cristiano de justicia social».
El ordenamiento jurídico costarricense se caracteriza por su apertura al derecho internacional de los derechos humanos, lo que enriquece y expande el ámbito de protección del derecho al trabajo. En virtud del artículo 7 de la Constitución, los tratados internacionales debidamente aprobados poseen autoridad superior a las leyes, integrándose al bloque de constitucionalidad.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos aporta elementos fundamentales para la comprensión del derecho a la libre elección de la actividad laboral. Su artículo 6, que prohíbe categóricamente la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio, constituye el correlato internacional directo del derecho a elegir libremente la ocupación. Esta prohibición reafirma el principio de que nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo contra su voluntad.
El principio de desarrollo progresivo, establecido en el artículo 26 de la Convención Americana, resulta fundamental para entender la naturaleza dinámica de los derechos sociales. Este principio obliga a los Estados a «adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación», enmarcando el derecho a trabajar como un objetivo que requiere acción continua y planificada.
El Código de Trabajo constituye la pieza legislativa fundamental que traduce los mandatos constitucionales en reglas operativas para la regulación de las relaciones obrero-patronales. Este cuerpo normativo establece un equilibrio donde la autonomía de la voluntad se encuentra modulada por un robusto orden público social que privilegia la protección del trabajador.
Las definiciones contenidas en los artículos iniciales del Código delimitan claramente el ámbito de aplicación de la tutela legal. La definición de «patrono» como toda persona que emplea los servicios de otra en virtud de un contrato de trabajo, y de «trabajador» como la persona física que presta dichos servicios bajo dependencia y a cambio de remuneración, aseguran que toda relación que encaje en estos supuestos quede bajo el amparo del ordenamiento laboral.
El artículo 8 del Código reitera el principio constitucional de libertad de trabajo al establecer que a ningún individuo «se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria o comercio que le plazca». Sin embargo, esta libertad no se concibe como absoluta, sino que encuentra sus límites cuando «se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad», y siempre mediante resolución de autoridad competente. Esta limitación demuestra que el derecho a la libre elección de la actividad laboral se ejerce dentro de un marco de responsabilidad social y respeto al ordenamiento jurídico.
El contrato de trabajo representa la manifestación jurídica por excelencia de la libre elección laboral, pero su contenido y ejecución están fuertemente condicionados por la ley para proteger a la parte considerada estructuralmente más débil de la relación. Esta intervención legislativa revela la tensión dialéctica entre la autonomía contractual y la protección social.
El carácter de «orden público» de las disposiciones del Código de Trabajo, declarado en el artículo 14, significa que sus normas son imperativas y no pueden ser desconocidas o modificadas por pacto privado en perjuicio del trabajador. Esta característica despoja a las partes de una libertad contractual plena, subordinando la autonomía de la voluntad a los imperativos de justicia social.
La presunción de existencia del contrato laboral, establecida en el artículo 18, constituye una norma eminentemente protectora que invierte la carga de la prueba. No corresponde al trabajador demostrar la existencia de la relación laboral, sino al patrono probar lo contrario. Esta presunción facilita significativamente el acceso a la justicia para los trabajadores informales y refuerza la efectividad del derecho a trabajar en condiciones de protección legal.
La regulación exhaustiva de la suspensión y terminación del contrato laboral limita considerablemente la discrecionalidad patronal. Las causales taxativas para el despido con justa causa, establecidas en el artículo 81, junto con las consecuencias económicas del despido injustificado contempladas en el artículo 82, configuran un sistema de estabilidad laboral que protege al trabajador contra la terminación arbitraria de la relación de trabajo.
El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales constituye la clave de bóveda del sistema de protección, asegurando la efectividad de las garantías mínimas establecidas por la ley. Este principio opera como una limitación adicional a la libertad contractual, impidiendo que el trabajador pueda renunciar a los beneficios que la legislación le otorga.
El artículo 11 del Código de Trabajo es categórico al establecer que «serán absolutamente nulas, y se tendrán por no puestas, las renuncias que hagan los trabajadores de las disposiciones de este Código y de sus leyes conexas que los favorezcan». Esta nulidad absoluta significa que tales renuncias no producen efecto jurídico alguno, independientemente de la voluntad expresada por el trabajador.
La confluencia entre esta norma legal y el artículo 74 de la Constitución, que consagra la irrenunciabilidad de todos los derechos y beneficios del capítulo de Garantías Sociales, crea una barrera constitucional y legal infranqueable contra la desprotección. Esta doble garantía revela que el derecho al trabajo se concibe como un derecho indisponible, cuya titularidad no puede ser objeto de transacción o renuncia por parte de su beneficiario.
La efectividad del derecho a la libre elección de la actividad laboral depende crucialmente de que el acceso a las oportunidades de empleo se base en criterios objetivos de idoneidad y mérito, y no en prejuicios o estereotipos que perpetúan la desigualdad social. La Ley N° 2694 constituye el instrumento fundamental en esta materia al prohibir expresamente «toda suerte de discriminación, determinada por distinciones, exclusiones o preferencias, fundada en consideraciones sobre raza, color, sexo, edad, religión, estado civil, opinión política», entre otras características personales.
Esta prohibición legal establece que cualquier distinción basada en estos criterios anula o altera la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, convirtiendo en ilegítimas las decisiones de contratación que no respondan a las capacidades reales de la persona para desempeñar el cargo. La única excepción permitida es cuando una característica particular constituye una calificación esencial y determinante para el desempeño del puesto, condición que debe interpretarse de manera restrictiva para evitar que se convierta en una válvula de escape que vacíe de contenido la prohibición.
Para dotar de efectividad a esta protección, la ley establece un sistema dual de sanciones. En el sector público, los actos discriminatorios son anulables y los funcionarios responsables pueden ser suspendidos o despedidos, mientras que en el sector privado, los patronos infractores se exponen a las multas previstas en el Código de Trabajo. Esta diferenciación reconoce las particularidades de cada ámbito laboral pero mantiene la firmeza en la sanción de las conductas discriminatorias.
El mandato constitucional de impedir condiciones que menoscaben la dignidad del trabajador encuentra una de sus expresiones más concretas en la lucha contra el hostigamiento sexual en el entorno laboral. Un ambiente hostil, donde la integridad personal es vulnerada, anula en la práctica el derecho a trabajar en condiciones dignas y coarta la libertad de permanecer en un empleo.
La Ley N° 7476 define el hostigamiento sexual como toda conducta sexual indeseada y reiterada que provoque efectos perjudiciales en las condiciones de empleo, el desempeño laboral o el bienestar personal de la víctima. Esta definición reconoce que el hostigamiento puede manifestarse de múltiples formas, desde requerimientos explícitos de favores sexuales hasta el uso de lenguaje ofensivo o acercamientos físicos indeseados.
La ley impone al patrono una responsabilidad activa de prevención que trasciende la mera reacción ante denuncias específicas. El artículo 5 le obliga a mantener un ambiente de respeto mediante la implementación de políticas internas que prevengan, desalienten y sancionen estas conductas. Esta obligación incluye el establecimiento de procedimientos de denuncia confidenciales y efectivos, así como la capacitación del personal en la materia.
Esta responsabilidad patronal refuerza el rol del empleador como garante de los derechos fundamentales dentro del espacio laboral, asegurando que el lugar de trabajo sea un ambiente seguro y digno donde el derecho al trabajo pueda ejercerse plenamente. La prevención activa del hostigamiento se convierte así en una condición necesaria para la efectividad de otros derechos laborales.
El principio constitucional de igualdad no se limita a un tratamiento idéntico para todas las personas, sino que exige medidas diferenciadas para quienes se encuentran en situaciones de desigualdad estructural. El Código de Trabajo desarrolla esta perspectiva mediante capítulos específicos que brindan protección reforzada a grupos históricamente vulnerables en el ámbito laboral.
La protección del trabajo de mujeres y menores de edad, regulada en el Capítulo Séptimo del Código de Trabajo, reconoce las necesidades específicas de estos grupos. Para las mujeres, la tutela de la maternidad ocupa un lugar central, con la prohibición absoluta de despido de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, el derecho a una licencia remunerada pre y postnatal, y facilidades específicas para la lactancia durante la jornada laboral.
La protección de los menores trabajadores se fundamenta en el reconocimiento de su condición de personas en desarrollo que requieren condiciones especiales para compatibilizar el trabajo con su formación integral. Las prohibiciones de emplear menores en labores peligrosas o insalubres, el establecimiento de jornadas reducidas y la condicionalidad de su contratación al cumplimiento de la escolaridad obligatoria reflejan esta perspectiva protectora.
El trabajo doméstico, regulado en el Capítulo Octavo del Código, recibe un tratamiento especial que reconoce las particularidades de esta labor desarrollada en la esfera privada del hogar. La regulación de una jornada máxima, la garantía de descansos y vacaciones, y el establecimiento de un salario mínimo que incluye alojamiento y alimentación adecuados como salario en especie buscan visibilizar y dignificar un trabajo históricamente desvalorizado.
El derecho al trabajo no se agota en el acceso a un empleo, sino que se extiende necesariamente a la garantía de una contraprestación económica justa que permita al trabajador y su familia satisfacer sus necesidades en condiciones de dignidad. El salario, como consecuencia económica directa del trabajo, recibe una protección especial que reconoce su función alimentaria y su papel central en la realización del proyecto de vida.
El fundamento constitucional de esta protección se encuentra en el artículo 57, que establece el derecho a un «salario mínimo, de fijación periódica, que le procure bienestar y existencia digna». Este mandato se desarrolla en el artículo 177 del Código de Trabajo, que reitera que el salario mínimo debe cubrir «las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural». Esta concepción trasciende la mera subsistencia para apuntar hacia una calidad de vida digna que permita el desarrollo integral de la persona.
El Código de Trabajo establece un sistema integral de protección salarial a través de los artículos 167 a 176. El principio de salario igual para trabajo igual, la fijación de plazos máximos para el pago, la inembargabilidad parcial y la prohibición de deducciones no autorizadas por ley configuran al salario como un crédito privilegiado y esencial. Estas medidas protegen la integridad del salario contra abusos y garantizan que cumpla efectivamente su función de sustento familiar.
La evolución jurisprudencial ha fortalecido esta protección al interpretar de manera amplia los conceptos de salario y las garantías asociadas. Los tribunales han reconocido que la protección salarial no se limita al salario base, sino que se extiende a todos los emolumentos que tengan carácter remunerativo, asegurando una tutela integral de los ingresos del trabajador.
La Ley N° 7983, conocida como Ley de Protección al Trabajador, representa una modernización fundamental del sistema de seguridad social que extiende la protección económica del derecho a trabajar más allá de la vigencia de la relación laboral. Esta ley introduce mecanismos innovadores que vinculan directamente el empleo presente con la seguridad económica futura.
El Fondo de Capitalización Laboral constituye una transformación radical del tradicional sistema de cesantía. Mediante un aporte patronal obligatorio equivalente al 3% del salario mensual, se crea un fondo que cumple una doble función. Por una parte, genera un ahorro laboral propiedad del trabajador que puede ser retirado al finalizar la relación laboral o cada cinco años de servicio continuo. Por otra, este mecanismo convierte la cesantía de una indemnización contingente al despido en un derecho de acumulación continua y portable.
Esta transformación fortalece significativamente la autonomía económica del trabajador al proporcionarle un capital que funciona como seguro de desempleo de facto o como fondo para proyectos personales. Los recursos acumulados tienen carácter no salarial y están exentos de cargas sociales e impuesto sobre la renta, destinándose exclusivamente al beneficio del trabajador y su familia.
El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias representa la otra innovación fundamental de la ley. Mediante aportes patronales adicionales que se destinan a cuentas de capitalización individual, se crea un sistema que complementa los beneficios del régimen básico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este mecanismo vincula directamente el empleo actual con la seguridad económica en la vejez, extendiendo la protección del derecho al trabajo más allá de la etapa productiva.
La implementación de estos mecanismos refleja un cambio paradigmático en la concepción de la protección laboral. Mientras el modelo original se centraba en garantizar condiciones justas durante la relación laboral, el nuevo enfoque incorpora la seguridad económica a lo largo de todo el ciclo de vida. Esta visión más holística reconoce que el empleo no es solo un fin en sí mismo, sino el principal vehículo para construir dignidad y bienestar en todas las etapas de la existencia humana.
La evolución tecnológica y los cambios en los modelos productivos han generado nuevas formas de trabajo que desafían las categorías tradicionales del derecho laboral. El trabajo por plataformas digitales, el teletrabajo y las modalidades de empleo flexible plantean interrogantes sobre la aplicabilidad de las garantías tradicionales del derecho a trabajar en estos nuevos contextos.
El fenómeno de la «uberización» del trabajo ha creado una zona gris donde trabajadores que mantienen una relación de dependencia económica con plataformas digitales quedan excluidos de la protección laboral por ser clasificados como trabajadores independientes. Esta situación genera una tensión entre la flexibilidad laboral demandada por los nuevos modelos económicos y la necesidad de mantener las garantías fundamentales del derecho al trabajo.
La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción del teletrabajo, modalidad que requiere nuevas aproximaciones regulatorias para garantizar que el derecho a la libre elección de la actividad laboral se ejerza en condiciones dignas, incluso cuando el hogar se convierte en el lugar de trabajo. La Ley N° 9738, que regula el teletrabajo en Costa Rica, representa un esfuerzo inicial por adaptar el marco normativo a estas nuevas realidades.
A pesar de los avances normativos, persisten desafíos significativos en materia de igualdad de género en el ámbito laboral. La brecha salarial entre hombres y mujeres, la segregación ocupacional y las dificultades para conciliar responsabilidades familiares y laborales continúan limitando el ejercicio pleno del derecho al trabajo por parte de las mujeres.
La protección de la maternidad, aunque robusta en términos normativos, enfrenta desafíos de implementación práctica. La discriminación por embarazo, aunque prohibida, persiste en formas sutiles que dificultan su detección y sanción. Además, la ausencia de políticas integrales de cuidado limita las posibilidades de participación laboral femenina en condiciones de igualdad.
El desarrollo de políticas de corresponsabilidad en el cuidado, que incluyan permisos parentales para ambos progenitores y servicios públicos de cuidado infantil, se presenta como una necesidad urgente para avanzar hacia una igualdad sustantiva en el ejercicio del derecho a la libre elección de la actividad laboral.
El principio de desarrollo progresivo de los derechos sociales obliga a reflexionar sobre las direcciones futuras del derecho al trabajo en Costa Rica. La construcción de un sistema de protección social universal que cubra no solo a los trabajadores formales, sino también a quienes se desempeñan en la economía informal, representa uno de los desafíos más importantes.
La experiencia de otros países latinoamericanos con sistemas de ingreso ciudadano o rentas básicas universales plantea interrogantes sobre la posible evolución del concepto mismo de derecho al trabajo. Estos mecanismos podrían fortalecer la libertad real de elección laboral al proporcionar una base económica mínima que permita a las personas rechazar empleos en condiciones indignas.
La crisis climática plantea nuevos desafíos y oportunidades para el derecho al trabajo. La transición hacia una economía verde requiere la creación de empleos sostenibles ambientalmente, así como la reconversión laboral de trabajadores de sectores en declive. Costa Rica, con su compromiso histórico con la sostenibilidad ambiental, tiene la oportunidad de liderar el desarrollo de un modelo de trabajo decente compatible con la protección del ambiente.
La formación técnica y profesional orientada hacia las nuevas tecnologías verdes, la promoción del empleo en sectores como las energías renovables y el turismo sostenible, y el desarrollo de políticas de transición justa para los trabajadores afectados por la reconversión productiva representan áreas clave para el desarrollo futuro del derecho a trabajar.
El análisis integral del derecho al trabajo y el derecho a la libre elección de la actividad laboral en Costa Rica revela un sistema jurídico que ha evolucionado consistentemente hacia la consolidación de un modelo de protección social avanzado. Esta construcción normativa trasciende ampliamente la concepción liberal clásica de estos derechos como meras libertades negativas para configurarlos como derechos sociales fundamentales que imponen obligaciones positivas al Estado.
La arquitectura constitucional, cimentada en el artículo 56 y desarrollada a través del Título V, establece un marco programático ambicioso que subordina las consideraciones de eficiencia económica a los imperativos de justicia social y dignidad humana. El desarrollo legislativo posterior, particularmente a través del Código de Trabajo y las leyes especiales de protección, ha materializado estos mandatos constitucionales en un sistema de garantías concretas y exigibles.
La evolución normativa demuestra un proceso constante de expansión y profundización de la protección laboral. Desde la consagración inicial de los derechos básicos hasta la implementación de mecanismos modernos de capitalización y seguridad social, el ordenamiento jurídico costarricense ha mostrado una capacidad notable de adaptación a las nuevas realidades sociales y económicas sin perder de vista sus principios fundamentales.
El principio de irrenunciabilidad de los derechos, junto con las garantías específicas contra la discriminación y la violación de la dignidad laboral, configura un sistema de protección integral que reconoce la interdependencia de los derechos humanos. El derecho a trabajar no puede ser efectivo si no se garantiza simultáneamente la igualdad, la dignidad y la seguridad económica.
Los desafíos contemporáneos, particularmente aquellos derivados de las transformaciones tecnológicas y los cambios en los modelos productivos, plantean la necesidad de una adaptación normativa continua que mantenga la efectividad de las garantías tradicionales en los nuevos contextos laborales. La experiencia histórica de Costa Rica en materia de desarrollo progresivo de los derechos sociales proporciona bases sólidas para enfrentar estos retos.
La dimensión de seguridad social del derecho al trabajo, materializada en los mecanismos de capitalización laboral y pensiones complementarias, representa una evolución hacia una concepción más holística que vincula el empleo presente con la dignidad futura. Esta perspectiva temporal extendida refuerza el carácter del trabajo como vehículo principal para la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria.
En definitiva, el modelo costarricense del derecho al trabajo y el derecho a la libre elección de la actividad laboral constituye una experiencia valiosa de construcción de un Estado Social de Derecho que ha logrado equilibrar la promoción del desarrollo económico con la protección de los derechos fundamentales. Su carácter dinámico y expansivo, basado en el principio de desarrollo progresivo, proporciona las herramientas conceptuales y normativas necesarias para continuar avanzando hacia una sociedad donde el trabajo sea efectivamente un medio de realización personal y un pilar de la cohesión social.
La consolidación de este modelo requiere una vigilancia constante para asegurar que las transformaciones económicas y sociales no erosionen las conquistas históricas en materia de protección laboral. Al mismo tiempo, exige una capacidad de innovación normativa que permita extender las garantías fundamentales a las nuevas formas de trabajo y a los sectores que aún permanecen en la informalidad. Solo así podrá mantenerse la vigencia del compromiso constitucional con la dignidad humana como valor supremo del ordenamiento jurídico costarricense.

¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.