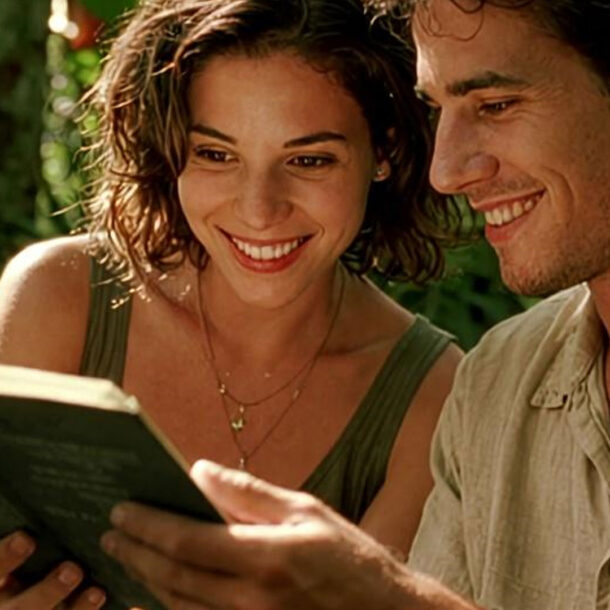

La libertad de enseñanza representa uno de los pilares más significativos del sistema educativo costarricense, configurándose como un derecho fundamental de carácter social que trasciende la simple autorización para el funcionamiento de instituciones educativas privadas. Su importancia radica en constituir un elemento esencial para el desarrollo de una sociedad democrática, pluralista y comprometida con la protección integral de los derechos humanos.
Este derecho fundamental se caracteriza por su naturaleza dialéctica, manifestándose a través de una tensión constructiva entre dos fuerzas aparentemente opuestas pero complementarias. Por una parte, se encuentra la autonomía reconocida a los particulares para concebir, establecer y administrar proyectos educativos dotados de identidad propia y orientación pedagógica específica. Por otra parte, se ubica la potestad inalienable del Estado de supervisar, regular y fomentar estas actividades educativas privadas, garantizando así la protección del interés público, la calidad del servicio educativo y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los educandos.
La presente exposición se estructura metodológicamente para desentrañar las múltiples dimensiones de esta libertad constitucional. El análisis se inicia con el examen detallado de los fundamentos normativos que sustentan este derecho, tanto en el ordenamiento constitucional interno como en los instrumentos internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad costarricense. Posteriormente, se profundiza en la construcción jurisprudencial que ha desarrollado la Sala Constitucional, distinguiendo claramente entre el derecho a enseñar y el derecho a aprender, conceptos que conforman la estructura dual de esta libertad.
El estudio continúa con un análisis pormenorizado del rol que desempeña el Estado como ente inspector y regulador, examinando tanto los mecanismos operativos como los límites constitucionales de su intervención. Seguidamente, se abordan las manifestaciones específicas y las áreas de conflicto más relevantes, incluyendo la libertad de cátedra universitaria, la educación religiosa y los contenidos curriculares sensibles, para posteriormente explorar las modalidades concretas mediante las cuales el Estado materializa su obligación constitucional de estimular la iniciativa privada en materia educacional.
El análisis concluye con una reflexión crítica sobre los desafíos contemporáneos que redefinen constantemente los contornos de este derecho social, particularmente la emergencia de modalidades educativas no tradicionales como la educación domiciliar y la persistente problemática de la brecha cualitativa entre los sectores educativos público y privado, fenómeno que plantea interrogantes fundamentales sobre la equidad y la igualdad de oportunidades en el sistema educativo nacional.
El ordenamiento jurídico que sustenta la libertad de enseñanza en Costa Rica descansa sobre cimientos constitucionales sólidos y se enriquece significativamente con la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, que goza de una posición privilegiada en la jerarquía normativa nacional.
El Título VII de la Constitución Política, denominado «La Educación y la Cultura», establece la arquitectura fundamental del sistema educativo costarricense, conceptualizándolo como un derecho social de carácter fundamental. El artículo 77 constitucional dispone que «la educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria», estableciendo así el principio de integralidad sistémica que debe caracterizar la oferta educativa nacional.
Esta visión integradora encuentra su complemento en el artículo 78 constitucional, que consagra la obligatoriedad y gratuidad de la educación preescolar, general básica y diversificada en el sistema público, cuyo financiamiento corresponde a la Nación. Esta disposición constituye uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho costarricense, estableciendo un compromiso inequívoco con la democratización del acceso a la educación.
Los fines de la educación, desarrollados con mayor detalle en la Ley Fundamental de Educación N° 2160, refuerzan esta concepción integral. Entre sus objetivos primordiales se encuentra la formación de ciudadanos comprometidos con su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades fundamentales, así como el desarrollo pleno de la personalidad humana. Este marco teleológico trasciende la distinción entre educación pública y privada, estableciendo que la educación impartida en establecimientos privados debe ser «necesariamente democrática en su esencia» y regirse por los mismos principios y objetivos que orientan la educación pública.
El núcleo normativo de este análisis se encuentra en el artículo 79 de la Constitución Política, cuya redacción textual establece: «Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado». Esta disposición, de formulación aparentemente sencilla, encapsula la dualidad inherente al derecho: consagra simultáneamente la libertad y establece su principal mecanismo de control.
La garantía constitucional de la libertad de enseñanza abre el espacio normativo necesario para el desarrollo del pluralismo educativo, permitiendo la coexistencia de proyectos educativos diversos que enriquecen la oferta nacional. Simultáneamente, la potestad de inspección estatal configura el mecanismo de control constitucional destinado a asegurar que el ejercicio de esta libertad se desarrolle en armonía con el interés público y los fines superiores de la educación nacional.
El artículo 80 constitucional complementa y fortalece la posición de la educación privada dentro del sistema nacional, al establecer que «La iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado, en la forma que indique la ley». Esta disposición no debe interpretarse como una mera tolerancia hacia la existencia de centros educativos privados, sino como un mandato constitucional que impone al Estado una obligación activa de fomentar y apoyar estas iniciativas.
Esta norma reconoce explícitamente el valor intrínseco de la educación privada como actor corresponsable en la consecución de los fines educativos nacionales, asignándole un rol complementario al sistema público. La Constitución no solamente permite la educación privada, sino que la integra conceptualmente como un componente del sistema educativo nacional, asignándole una función social que justifica y, simultáneamente, exige la intervención estatal a través de los mecanismos de inspección y estímulo.
El ordenamiento jurídico costarricense se distingue por otorgar preeminencia al derecho internacional de los derechos humanos. El artículo 7 constitucional establece que los tratados públicos debidamente aprobados poseen autoridad superior a las leyes ordinarias. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha desarrollado progresivamente la doctrina del «bloque de constitucionalidad», según la cual los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en el país poseen un valor normativo equivalente al de la Constitución, e incluso prevalecen sobre esta cuando otorgan mayores derechos o garantías a las personas.
En este contexto normativo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos adquiere relevancia fundamental para la interpretación del alcance de la libertad de enseñanza. El artículo 12.4 de este instrumento establece que «Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Esta disposición ha reforzado significativamente la dimensión del derecho a aprender, específicamente la libertad de elección educativa de los padres, constituyendo un contrapeso internacional a la potestad regulatoria estatal en la definición de contenidos curriculares.
El artículo 13 de la Convención, relativo a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, se vincula directamente con la libertad de enseñanza y, de manera más específica, con la libertad de cátedra en el ámbito universitario. Por su parte, el artículo 26, que consagra el Desarrollo Progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, enmarca la obligación general del Estado de adoptar las medidas necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad del derecho a la educación en todas sus manifestaciones.
La incorporación de estos instrumentos supranacionales ha sido determinante en la evolución jurisprudencial constitucional, fundamentando la bifurcación conceptual de la libertad de enseñanza en el derecho a enseñar y el derecho a aprender, creando así un marco jurídico donde el derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos se convierte en un límite constitucional concreto para el ejercicio de la potestad estatal.
La jurisprudencia de la Sala Constitucional, a través de una labor interpretativa sistemática y evolutiva, ha establecido con claridad que la libertad de enseñanza no constituye un concepto jurídico unidimensional, sino que se desdobla en dos vertientes correlativas e interdependientes: la libertad de crear y dirigir centros docentes, y el derecho a aprender, que se materializa en la libertad de elección educativa.
La primera dimensión, conocida como el derecho a enseñar, se refiere a la facultad reconocida a los particulares, sean personas físicas o jurídicas, de fundar, organizar, dirigir y administrar centros docentes privados. Esta facultad trasciende los aspectos meramente administrativos o de gestión financiera, incluyendo un componente esencial: el derecho a establecer un «ideario educativo» o carácter propio de la institución.
Este ideario puede fundamentarse en bases pedagógicas, filosóficas o religiosas específicas, permitiendo la existencia de un pluralismo de ofertas educativas que enriquece significativamente el panorama educativo nacional. La diversidad de proyectos educativos contribuye al desarrollo de una sociedad democrática y plural, ofreciendo a las familias alternativas que respondan a sus convicciones y expectativas formativas.
Sin embargo, esta autonomía para definir un proyecto educativo particular no constituye una prerrogativa ilimitada. Su ejercicio debe desarrollarse invariablemente dentro del marco de los valores y principios constitucionales, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normativas mínimas que el Estado establece en cumplimiento de su función de garante del derecho fundamental a la educación.
La segunda faceta de este derecho corresponde a los destinatarios del servicio educativo, configurando lo que la doctrina ha denominado el derecho a aprender. Este se concreta en la libertad de los padres de familia para escoger el tipo de educación que habrá de proporcionarse a sus hijos, así como la institución educativa específica que consideren más coherente con sus convicciones, valores y expectativas formativas.
Este derecho, que también ampara a las personas adultas en la elección de su propia formación académica, encuentra sólido respaldo en instrumentos internacionales fundamentales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconocen expresamente el derecho preferente de los padres en esta materia.
El derecho a aprender no se limita únicamente a la selección de la institución educativa, sino que se extiende a la elección del modelo pedagógico, la orientación curricular y los valores que fundamentan el proceso formativo. Esta dimensión del derecho constituye una manifestación concreta del principio de autonomía personal y familiar en la toma de decisiones que afectan el desarrollo integral de los menores de edad.
Un momento histórico decisivo en la configuración de la libertad de enseñanza en Costa Rica fue la emisión del Voto N° 3550-92 por parte de la Sala Constitucional. Esta sentencia constituyó un punto de inflexión en la comprensión y aplicación de este derecho fundamental, resolviendo dos acciones de inconstitucionalidad acumuladas interpuestas por la Asociación Nacional de Educación Católica (ANADEC) y la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP).
Las acciones impugnaban decretos ejecutivos que regulaban de manera exhaustiva y restrictiva la enseñanza privada, estableciendo una tendencia hacia la homologación casi total con el sistema público. Esta regulación excesiva amenazaba con vaciar de contenido la libertad de enseñanza, reduciendo la educación privada a una mera extensión del sistema estatal sin autonomía propia.
El razonamiento central desarrollado por la Sala Constitucional en esta histórica sentencia redefinió fundamentalmente la relación entre el Estado y la educación privada. La Corte sostuvo categóricamente que la libertad de enseñanza constituye un verdadero «derecho fundamental», derivado de la «intrínseca dignidad del ser humano», y no una mera concesión graciosa o delegación del Estado.
Esta conceptualización tiene implicaciones jurídicas profundas. Al reconocer la naturaleza fundamental del derecho a enseñar, la Sala estableció que la regulación estatal, si bien necesaria y legítima, no puede ser de tal magnitud que anule, restrinja irrazonablemente o vacíe de contenido sustancial la libertad que la propia Constitución garantiza.
La Sala procedió a anular las normativas que imponían una asimilación rígida entre el sistema privado y el público, estableciendo el principio fundamental de que la potestad de inspección del Estado, emanada del artículo 79 constitucional, debe entenderse como un control de estándares mínimos y una garantía de derechos, no como una imposición de un modelo pedagógico o administrativo único y uniforme.
La Sala fue particularmente enfática al señalar que la inspección estatal no puede ejercerse de manera que invada el «campo razonable de autonomía administrativa, económica, ideológica, académica y espiritual» de los centros educativos privados. Esta delimitación estableció un equilibrio constitucional entre la necesaria supervisión estatal y la autonomía institucional que justifica la existencia misma de la educación privada.
Este histórico pronunciamiento no solamente defendió la autonomía de los centros privados, sino que transformó conceptualmente la concepción del rol estatal, desplazándolo de la figura tradicional de «controlador» hacia la de «garante». Antes de 1992, la regulación educativa tendía a asimilar completamente la educación privada a la pública, eliminando las diferencias que constituyen la esencia del pluralismo educativo.
La intervención de las asociaciones de centros privados cuestionó frontalmente esta visión homogeneizadora. La Sala, al acoger favorablemente estas acciones, clarificó definitivamente que la «inspección» no es sinónimo de «dirección» o «imposición». La función estatal consiste en verificar el cumplimiento de fines superiores —como el respeto al régimen democrático, la protección de los derechos humanos y el mantenimiento de estándares mínimos de calidad—, pero no en suprimir la diversidad pedagógica e ideológica que constituye la esencia misma de la libertad de enseñanza.
La potestad de inspección conferida al Estado por el artículo 79 constitucional representa la contrapartida necesaria y equilibradora de la libertad de enseñanza. Esta facultad no constituye una prerrogativa discrecional del poder público, sino un deber irrenunciable destinado a asegurar que la educación, en su calidad de servicio de interés público fundamental, cumpla efectivamente con los fines y estándares de calidad que la sociedad costarricense legítimamente demanda.
La fundamentación de esta potestad descansa en varios principios constitucionales convergentes. En primer lugar, el deber estatal de garantizar el derecho fundamental a la educación de calidad para todos los habitantes. En segundo lugar, la obligación de proteger los derechos de los menores de edad, quienes constituyen la población prioritaria del sistema educativo. En tercer lugar, la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los fines constitucionales de la educación, que trascienden los intereses particulares de las instituciones educativas.
La regulación de la educación privada se articula principalmente a través de la Ley Fundamental de Educación y, de manera más específica y operativa, del Decreto Ejecutivo N° 24017, denominado «Reglamento sobre Centros Docentes Privados». Este último instrumento establece el procedimiento detallado y los requisitos específicos para la autorización y acreditación de los centros educativos privados.
Los particulares interesados en establecer centros educativos privados deben presentar una solicitud formal ante el Ministerio de Educación Pública que incluye una documentación exhaustiva. Entre los requisitos se encuentran la acreditación de la personería jurídica de la entidad solicitante, los permisos de funcionamiento otorgados por la municipalidad correspondiente y el Ministerio de Salud, el plan de estudios detallado con sus respectivos programas por asignatura, el calendario escolar propuesto y la nómina completa del personal docente y directivo, incluyendo sus respectivas calificaciones académicas y profesionales.
Este procedimiento de autorización no constituye un mero trámite administrativo, sino un mecanismo de control previo que permite al Estado verificar que el proyecto educativo propuesto cumple con los requisitos mínimos de calidad, coherencia pedagógica y consonancia con los fines constitucionales de la educación. La evaluación técnica incluye tanto aspectos formales como sustantivos del proyecto educativo.
Una vez obtenida la acreditación correspondiente, los centros educativos privados asumen una serie de obligaciones específicas que materializan la potestad de inspección estatal. Entre estas obligaciones se destacan el respeto irrestricto a las instituciones fundamentales de la República y al sistema democrático, la presentación anual de la nómina actualizada de personal y estudiantes, la dotación de personal docente calificado y material didáctico adecuado, y la obligación de permitir el acceso a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública para el desarrollo de las labores de inspección y supervisión.
Estas obligaciones no constituyen cargas arbitrarias impuestas a la educación privada, sino manifestaciones concretas del equilibrio constitucional entre la autonomía institucional y la responsabilidad pública en materia educativa. Su cumplimiento asegura que la libertad de enseñanza se ejerza en armonía con los principios democráticos y los derechos fundamentales de los estudiantes.
El brazo ejecutor de la potestad de inspección estatal es la Dirección de Educación Privada del Ministerio de Educación Pública, que opera a través de su Departamento de Fiscalización. Esta estructura administrativa ha sido diseñada específicamente para desarrollar las funciones de supervisión y control de manera técnica, especializada y respetuosa de la autonomía institucional.
La inspección estatal se ejerce fundamentalmente en dos momentos diferenciados pero complementarios. La inspección previa se desarrolla mediante el análisis técnico riguroso de la oferta educativa propuesta, verificando su coherencia interna, su consonancia con los fines constitucionales de la educación nacional y su viabilidad pedagógica y administrativa.
La inspección concomitante se desarrolla durante el funcionamiento efectivo del proceso educativo, verificando el cumplimiento real de los objetivos propuestos, la obligatoriedad de la asistencia estudiantil, el respeto a los principios democráticos en la convivencia institucional y el mantenimiento de los estándares de calidad ofrecidos. Esta supervisión no pretende interferir en la autonomía pedagógica de las instituciones, sino asegurar que el derecho a aprender de los estudiantes se materialice efectivamente.
Un mecanismo particularmente relevante para el aseguramiento de la calidad educativa es la potestad del MEP para aplicar a los estudiantes de centros privados las pruebas nacionales de acreditación y las evaluaciones estandarizadas que se realizan en el sistema público. Esta medida permite verificar objetivamente que los egresados de instituciones privadas poseen competencias académicas equivalentes a las de sus pares del sistema público.
Es significativo que el reglamento establezca expresamente que esta aplicación debe realizarse sin costo alguno para la institución educativa o los estudiantes, subrayando su naturaleza de función pública de fiscalización y no de servicio comercializable. Esta gratuidad garantiza que el control de calidad no se convierta en una barrera económica para las instituciones de menores recursos.
En el nivel de la educación superior, el panorama del aseguramiento de la calidad presenta características distintivas que reflejan tanto la complejidad de este nivel educativo como la tradición de autonomía universitaria. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) fue creado como el ente oficial especializado para promover, facilitar y garantizar la calidad de las carreras y programas universitarios tanto públicos como privados.
El proceso de acreditación desarrollado por el SINAES se caracteriza por su rigor metodológico y su fundamentación en estándares internacionales de calidad académica. El procedimiento comprende una fase inicial de autoevaluación exhaustiva por parte de la institución, seguida de una evaluación externa realizada por pares académicos nacionales e internacionales de reconocida trayectoria, culminando en un dictamen técnico que certifica la calidad del programa evaluado.
Sin embargo, un aspecto crucial que diferencia este sistema de la regulación de otros niveles educativos es que la acreditación de carreras ante el SINAES constituye un proceso voluntario para las universidades privadas. Si bien las instituciones y carreras acreditadas obtienen un sello de prestigio académico y acceso a diversos beneficios, no existe una obligación legal que exija a todas las universidades privadas someterse a este escrutinio de calidad.
Esta estructura revela una asimetría regulatoria significativa dentro del sistema educativo nacional. Mientras que en la educación preescolar, básica y diversificada el MEP ejerce una inspección obligatoria y detallada sobre todos los centros privados, en la educación superior el mecanismo de aseguramiento de calidad más robusto y reconocido mantiene un carácter opcional.
Aunque todas las universidades privadas requieren una autorización inicial de funcionamiento otorgada por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP), la acreditación de calidad por parte del SINAES no constituye un requisito mandatorio para la operación. Esta situación crea una potencial brecha regulatoria donde una universidad puede operar legalmente sin someterse a los más exigentes estándares de evaluación de calidad, planteando desafíos importantes para el Estado en su rol de garante del derecho a aprender de los estudiantes universitarios.
La libertad de enseñanza se manifiesta de manera particular y especializada en el ámbito universitario a través de la libertad de cátedra, reconocida expresamente en el artículo 87 de la Constitución Política, que establece: «La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria». Este constituye un derecho específico y diferenciado de la libertad de enseñanza general, aplicable exclusivamente al nivel de educación superior.
La libertad de cátedra se define como la facultad del docente universitario para expresar libremente sus ideas y convicciones científicas, así como para seleccionar el enfoque pedagógico, la orientación metodológica y la selección bibliográfica que considere más adecuados para la enseñanza de su disciplina. Esta libertad constituye un elemento esencial para el desarrollo del conocimiento científico y la formación crítica de los estudiantes universitarios.
No obstante su importancia fundamental, la libertad de cátedra no constituye una prerrogativa absoluta e ilimitada. Sus límites se configuran tanto desde una perspectiva externa como interna. Externamente, está sujeta al respeto irrestricto de los derechos fundamentales de terceros, el orden público constitucional y los principios éticos fundamentales, como cualquier otra libertad constitucional.
Desde una perspectiva interna, su ejercicio está estrictamente circunscrito a la materia académica para la cual el docente fue contratado y acreditado. La libertad de cátedra no ampara la emisión de opiniones ajenas a la disciplina específica con fines proselitistas, ni justifica la desatención sistemática del programa de estudios aprobado institucionalmente.
En el contexto específico de las universidades privadas, la libertad de cátedra debe ejercerse con respeto al ideario institucional establecido legítimamente por la institución. Esto no implica la obligación de realizar una defensa o apología de dicho ideario, pero sí la abstención de desarrollar una actividad académica manifiestamente hostil o destructiva del proyecto educativo institucional.
Como manifestación concreta de la libertad de enseñanza, los centros educativos privados poseen el derecho constitucional de establecer un ideario institucional que defina su filosofía educativa, sus valores fundamentales y su orientación pedagógica. Sin embargo, este derecho encuentra límites constitucionales precisos en los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad educativa.
Han surgido conflictos significativos cuando los reglamentos internos de las instituciones educativas, amparados en el ideario del centro, entran en contradicción con derechos fundamentales como la libertad de conciencia, el principio de no discriminación o el interés superior del menor de edad. La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en establecer que los reglamentos de las instituciones privadas no pueden contravenir la Constitución Política ni los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país.
En casos de conflicto normativo, especialmente cuando involucran a personas menores de edad, la Sala Constitucional ha aplicado el principio de que el interés superior del niño y el respeto a sus derechos fundamentales prevalecen sobre la autonomía reglamentaria de la institución educativa. Esta doctrina garantiza que el derecho a aprender de los estudiantes no se vea comprometido por interpretaciones restrictivas o discriminatorias del ideario institucional.
Una de las sentencias más trascendentales en la configuración de la libertad de enseñanza y su relación con la diversidad religiosa es el Voto N° 2023-2010 de la Sala Constitucional. Este pronunciamiento surgió a partir de la impugnación constitucional del requisito de la «missio canónica» —autorización específica otorgada por la jerarquía católica— para poder ser nombrado como docente de religión en el sistema educativo público nacional.
El razonamiento desarrollado por la Sala Constitucional en esta sentencia posee implicaciones jurídicas y sociales de gran profundidad. Aunque reconoció que el artículo 75 de la Constitución establece efectivamente la confesionalidad católica del Estado costarricense, la Corte determinó que esta disposición debe interpretarse de forma restrictiva y en perfecta armonía con otros principios constitucionales fundamentales, particularmente la libertad de culto y el pluralismo religioso.
La Sala concluyó que en el ámbito educativo debe primar un principio de neutralidad religiosa por parte del Estado para proteger adecuadamente la libertad de conciencia de los estudiantes, garantizar la igualdad de trato y promover el pluralismo democrático. Esta neutralidad no implica hostilidad hacia la religión, sino respeto por la diversidad de convicciones existentes en la sociedad costarricense.
Como consecuencia directa de este razonamiento, la Sala determinó que la educación religiosa impartida en centros educativos públicos no puede consistir en el adoctrinamiento en un único credo religioso, sino que debe adoptar un enfoque ecuménico y pluralista. Esta transformación busca fomentar el conocimiento respetuoso de la diversidad religiosa existente en el país y el mundo, promoviendo valores de tolerancia y comprensión mutua.
La Sala ordenó consecuentemente al Ministerio de Educación Pública rediseñar los programas de estudio de religión para que adoptaran este enfoque ecuménico, y eliminó el requisito de la «missio canónica» por considerarlo discriminatorio y contrario al principio de igualdad. Esta decisión representa un momento histórico en la evolución de la laicidad educativa costarricense.
El currículo educativo se ha convertido progresivamente en el principal campo de disputa de la libertad de enseñanza, manifestándose particularmente en las controversias relacionadas con la educación sexual y afectiva. Esta problemática ilustra perfectamente la tensión constitucional entre la potestad estatal de definir contenidos educativos basados en evidencia científica y derechos humanos, y el derecho a aprender de los padres a elegir la formación moral de sus hijos.
A lo largo de las últimas décadas, el Ministerio de Educación Pública ha desarrollado diversos programas de educación sexual, culminando en los programas de «Afectividad y Sexualidad Integral» implementados en 2012 y 2017. Estos programas se fundamentaron en un enfoque de derechos humanos, evidencia científica actualizada y recomendaciones de organismos internacionales especializados en salud pública y educación.
Sin embargo, estos programas han enfrentado una oposición significativa por parte de ciertos sectores de la sociedad costarricense que los consideran contrarios a sus valores morales y religiosos fundamentales. Esta oposición se ha manifestado tanto en el ámbito político como en el judicial, generando un debate público intenso sobre los límites del derecho a enseñar del Estado y el derecho a aprender de las familias.
En 2025, el MEP anunció la eliminación y sustitución de dichos programas, argumentando la necesidad de remover supuestos «sesgos ideológicos» y un alegado «enfoque en el erotismo». Este debate ilustra perfectamente la complejidad constitucional inherente a la libertad de enseñanza: por una parte, la potestad legítima del Estado de definir un currículo nacional basado en principios de salud pública, evidencia científica y protección de derechos humanos; por otra parte, el derecho de los padres, amparado específicamente en el artículo 12.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a que sus hijos reciban una educación moral acorde con sus convicciones personales.
En este complejo escenario constitucional, la Sala Constitucional desempeña un rol fundamental como árbitro imparcial, buscando equilibrar cuidadosamente el derecho de los menores de edad a recibir información científica, completa y apropiada para su edad, con la libertad de elección educativa de sus padres. Este equilibrio requiere el establecimiento de un sistema de límites y contrapesos que respete tanto la autonomía familiar como los derechos fundamentales de los menores.
El mandato constitucional del artículo 80, que establece que «La iniciativa privada en materia educacional merecerá estímulo del Estado, en la forma que indique la ley», trasciende el nivel de una mera declaración programática para constituirse en una obligación jurídica concreta. El Estado costarricense ha desarrollado progresivamente mecanismos específicos de fomento que se materializan en transferencias económicas, tanto directas como indirectas, posicionando efectivamente al sector privado como un actor corresponsable en la prestación del servicio educativo nacional.
Esta concepción del estímulo estatal no se fundamenta únicamente en consideraciones de política pública, sino en el reconocimiento constitucional de que la educación privada contribuye efectivamente al cumplimiento de los fines superiores de la educación nacional, complementando y enriqueciendo la oferta del sistema público.
Un ejemplo paradigmático de estímulo directo es la Ley N° 8791, que regula específicamente el «Estímulo estatal de pago de salarios del personal docente y administrativo de las instituciones privadas de enseñanza». Esta ley tiene por objeto regular el estímulo estatal que consiste en el pago de salarios, a título de subvención, de una parte o la totalidad del personal docente, administrativo y técnico de las instituciones beneficiarias.
Los beneficiarios de este estímulo pueden ser centros docentes privados sin fines de lucro que impartan educación preescolar, básica o diversificada, así como fundaciones y asociaciones con proyección social que atiendan a personas adultas con discapacidad, siempre que sus programas educativos estén debidamente avalados por el Ministerio de Educación Pública.
El financiamiento de este estímulo está limitado constitucionalmente a un máximo del 0,7% del presupuesto total asignado al MEP, y su otorgamiento constituye una potestad discrecional del jerarca de dicho ministerio, quien debe evaluar las solicitudes conforme a criterios técnicos de necesidad, mérito y disponibilidad presupuestaria.
En el ámbito tributario, la educación privada goza de un tratamiento preferencial significativo que constituye una forma indirecta pero efectiva de estímulo estatal. La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece una tarifa reducida del 2% para los servicios de educación privada, en marcado contraste con la tarifa general del 13% aplicable a la mayoría de servicios.
En una manifestación más reciente de este estímulo fiscal, en 2024 la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley para exonerar completamente del pago del IVA a los servicios de educación superior privada. Esta medida se fundamentó en el argumento de política pública de no encarecer artificialmente este nivel educativo, reconociendo su importancia estratégica para el desarrollo nacional y la competitividad económica del país.
Estos beneficios fiscales representan subsidios indirectos que buscan facilitar tanto el acceso de los estudiantes como la operación sostenible de las instituciones privadas, materializando así el mandato constitucional de estímulo a la iniciativa privada en materia educacional.
El Estado también materializa su obligación de estímulo a través del financiamiento de la demanda, proporcionando recursos económicos a estudiantes para que puedan acceder a instituciones educativas privadas. Esta modalidad de fomento reconoce que el derecho a aprender incluye la posibilidad real de elegir entre diversas opciones educativas, independientemente de la condición socioeconómica de las familias.
El Fondo Nacional de Becas (FONABE) y la Dirección de Programas de Equidad del MEP administran diversos programas de becas que cubren los costos de matrícula y sostenimiento para estudiantes en condición de vulnerabilidad socioeconómica, permitiéndoles cursar estudios en instituciones privadas, especialmente en los niveles de educación superior parauniversitaria y universitaria.
El programa de becas de educación postsecundaria del MEP constituye un ejemplo concreto de esta modalidad, otorgando ayudas económicas mensuales a estudiantes en condición de pobreza que cursan estudios en universidades públicas o privadas acreditadas. Este programa reconoce expresamente que la calidad de la educación no depende exclusivamente de la titularidad pública de la institución.
A estas iniciativas estatales se suman los programas de becas propios que muchos centros educativos privados desarrollan como parte de su política de responsabilidad social educativa y para atraer talento académico excepcional. Estos programas privados complementan los esfuerzos estatales y contribuyen a democratizar el acceso a la educación privada de calidad.
El conjunto articulado de estas medidas —subsidios salariales directos, beneficios fiscales preferenciales y becas estudiantiles— demuestra empíricamente que el Estado costarricense no es un mero espectador pasivo del mercado educativo privado, sino un co-financiador activo y comprometido. Esta inversión significativa de recursos públicos en el sector privado no solamente cumple con el mandato constitucional de estímulo del artículo 80, sino que refuerza y legitima jurídicamente la potestad de inspección establecida en el artículo 79.
Al canalizar fondos públicos hacia entidades privadas, el Estado adquiere un deber constitucional reforzado de velar por el uso correcto y eficiente de esos recursos, exigiendo que las instituciones beneficiarias cumplan efectivamente con los más exigentes estándares de calidad educativa y con los fines de interés público que justifican y legitiman dicho apoyo financiero estatal.
La educación en el hogar, conocida internacionalmente como homeschooling, representa una manifestación contemporánea y radical de la libertad de enseñanza, donde los padres asumen directamente la responsabilidad formativa integral de sus hijos, desarrollando el proceso educativo fuera de las estructuras escolares tradicionales, tanto públicas como privadas.
Esta modalidad educativa no convencional plantea desafíos jurídicos y pedagógicos fundamentales para la comprensión tradicional del derecho a enseñar y el derecho a aprender. Actualmente, la educación domiciliar no cuenta con reconocimiento legal ni regulación específica en Costa Rica, existiendo en una situación de limbo jurídico que genera incertidumbre tanto para las familias interesadas como para las autoridades educativas.
En respuesta a esta realidad social emergente y a la demanda creciente de diversas familias costarricenses, se ha presentado en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley N° 24.648, denominado «Ley para la Regulación de la Educación a Distancia y en Casa (Homeschooling) en Costa Rica». Esta iniciativa legislativa busca formalizar y regular jurídicamente esta opción educativa, proponiendo reformas específicas tanto a la Ley Fundamental de Educación como al Código de la Niñez y la Adolescencia.
El proyecto de ley propone el reconocimiento explícito de las modalidades educativas no presenciales como alternativas legítimas dentro del sistema educativo nacional. Un aspecto central y controvertido de la propuesta es el rol de supervisión y control que asigna al Ministerio de Educación Pública, el cual sería responsable de establecer los requisitos de ingreso, los mecanismos de seguimiento, los sistemas de evaluación y los criterios de promoción, asegurando que se garantice efectivamente el derecho fundamental del menor a una educación de calidad.
Este debate constitucional obliga al Estado costarricense a repensar y redefinir fundamentalmente su función inspectora tradicional, transitando conceptualmente de la supervisión de un centro educativo físico e institucionalizado hacia la supervisión de un proceso educativo desarrollado en el ámbito privado familiar. Esta transformación plantea interrogantes complejas sobre los límites de la intervención estatal en la intimidad familiar y la manera de garantizar el derecho a aprender de los menores sin vulnerar la autonomía de los padres.
La regulación de la educación domiciliar requiere el desarrollo de mecanismos de supervisión innovadores que respeten la naturaleza particular de esta modalidad educativa, estableciendo estándares de calidad apropiados sin imponer modelos pedagógicos rígidos que desnaturalicen la esencia misma de la educación en el hogar.
Uno de los desafíos más apremiantes y estructurales para el sistema educativo costarricense es la persistencia de una brecha significativa de calidad entre el sector público y el privado. Esta problemática trasciende las consideraciones puramente pedagógicas para convertirse en una cuestión fundamental de equidad social y justicia distributiva.
Los resultados de pruebas internacionales estandarizadas, particularmente el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han evidenciado de manera consistente y sostenida una diferencia significativa en el rendimiento académico, favoreciendo a los estudiantes de centros educativos privados.
Estos análisis comparativos indican que la brecha observada no obedece únicamente a la titularidad institucional del centro educativo, sino que está fuertemente correlacionada con factores socioeconómicos y culturales complejos, incluyendo el nivel educativo y económico de las familias, la mayor dotación de recursos didácticos y tecnológicos en las instituciones privadas, y las diferencias en la estabilidad del personal docente y la continuidad de los procesos pedagógicos.
Paralelamente a esta brecha de calidad, se ha observado un crecimiento sostenido en la matrícula del sector educativo privado durante los últimos años. Este fenómeno puede interpretarse como una respuesta adaptativa de las familias con capacidad económica a una percepción generalizada de deterioro en la calidad del sistema público, agravada por las interrupciones frecuentes del ciclo lectivo debido a conflictos laborales y otros factores organizacionales.
Este desplazamiento progresivo hacia el sector privado plantea preocupaciones fundamentales sobre la sostenibilidad del sistema público y su capacidad para cumplir efectivamente con su misión constitucional de garantizar una educación de calidad para todos los costarricenses, independientemente de su condición socioeconómica.
Esta situación configura una profunda contradicción constitucional para un Estado Social de Derecho como el costarricense. Por una parte, la Constitución Política garantiza expresamente la libertad de enseñanza y establece el mandato de estimular la iniciativa privada en materia educacional. Por otra parte, consagra el derecho fundamental a la igualdad ante la ley (artículo 33) y establece el deber del Estado de procurar «el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza» (artículo 50).
La interrogante fundamental que emerge de esta tensión constitucional es cómo puede el Estado continuar estimulando legítimamente un sistema educativo dual que, si bien constituye una manifestación concreta de libertad y pluralismo, parece estar contribuyendo objetivamente a una estratificación educativa que socava progresivamente el principio constitucional de igualdad de oportunidades.
Esta problemática requiere una reflexión profunda sobre el modelo de desarrollo educativo que Costa Rica desea construir para las próximas décadas. La respuesta no puede limitarse a restricciones de la libertad de enseñanza, sino que debe incluir un fortalecimiento significativo del sistema público que lo convierta en una opción genuinamente atractiva para todas las familias costarricenses.
El desafío central que deberá abordar la política educativa costarricense en los años venideros consiste en lograr que la libertad de enseñanza no se convierta en un privilegio exclusivo de sectores con mayor capacidad económica, sino en una herramienta democrática que enriquezca y fortalezca el derecho social fundamental a la educación para todos los habitantes del país.
Esta reconciliación constitucional requiere políticas públicas innovadoras que combinen el respeto por la libertad de enseñanza con medidas efectivas de fortalecimiento del sistema público, asegurando que la diversidad educativa contribuya a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, en plena consonancia con los valores superiores del ordenamiento jurídico costarricense.
La libertad de enseñanza en Costa Rica se configura como un derecho social de naturaleza compleja y multidimensional, caracterizado por un equilibrio constitucional dinámico entre la autonomía privada y la rectoría estatal. El análisis exhaustivo de su marco normativo, jurisprudencial y operativo revela que este derecho, aunque fundamental y constitucionalmente protegido, no posee carácter absoluto ni ilimitado.
Su ejercicio legítimo está intrínsecamente vinculado y constitucionalmente condicionado por la potestad de inspección del Estado, cuyo propósito fundamental no consiste en imponer uniformidad pedagógica o ideológica, sino en salvaguardar el derecho social superior a una educación de calidad, democrática en su esencia y respetuosa de los derechos humanos fundamentales.
A lo largo de las últimas tres décadas, la Sala Constitucional se ha erigido como el principal arquitecto jurisprudencial de este delicado equilibrio constitucional. A través de sentencias emblemáticas y de gran trascendencia social, ha interpretado los mandatos constitucionales a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, protegiendo efectivamente la autonomía de los centros educativos privados frente a regulaciones estatales excesivas o desnaturalizantes.
Simultáneamente, ha reafirmado consistentemente la obligación irrenunciable del Estado de mantener neutralidad en materia religiosa y de garantizar que ningún ideario institucional particular vulnere los derechos fundamentales de los estudiantes. Este rol de árbitro constitucional ha sido crucial para adaptar progresivamente el derecho a las realidades sociales cambiantes y para mediar las tensiones inherentes a una sociedad pluralista y democrática.
De cara al futuro, la libertad de enseñanza enfrenta desafíos que trascienden sus contornos tradicionales y exigen respuestas jurídicas innovadoras. La regulación de modalidades educativas emergentes, como la educación domiciliar, exigirá al Estado desarrollar mecanismos de supervisión que protejan efectivamente el interés superior del menor y garanticen el derecho a aprender, sin anular la libertad constitucional de elección de las familias.
De manera aún más apremiante, la necesidad impostergable de abordar la creciente brecha de equidad y calidad entre la educación pública y privada se presenta como el reto definitorio para la política educativa nacional. Esta problemática no puede resolverse mediante restricciones a la libertad de enseñanza, sino a través del fortalecimiento integral del sistema público y el desarrollo de políticas inclusivas que democraticen el acceso a una educación de excelencia.
Para que la libertad de enseñanza cumpla efectivamente su promesa constitucional de enriquecer el panorama educativo nacional y contribuir al desarrollo integral de la persona humana, es imperativo que las políticas públicas futuras logren conciliarla armónicamente con el principio fundamental de igualdad de oportunidades.
Esta reconciliación constitucional requiere una visión estratégica que reconozca que la verdadera libertad educativa no puede existir en un contexto de desigualdad estructural. Solo mediante la construcción de un sistema educativo que combine diversidad de ofertas con equidad de acceso se podrá asegurar que este derecho fundamental sirva efectivamente para consolidar una sociedad más justa, inclusiva y próspera.
En última instancia, el futuro de la libertad de enseñanza en Costa Rica dependerá de la capacidad del Estado y la sociedad civil para mantener un compromiso inquebrantable con los valores constitucionales superiores que fundamentan el ordenamiento jurídico nacional. Esto incluye el respeto por la dignidad humana, la promoción de la justicia social, la protección de los derechos fundamentales y la construcción de una democracia participativa e inclusiva.
La libertad de enseñanza, correctamente entendida e implementada, debe constituir una herramienta para la realización de estos valores superiores, no un obstáculo para su consecución. Su desarrollo futuro deberá estar guiado por la convicción de que la educación, en todas sus manifestaciones, constituye el fundamento más sólido para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, próspera y justa, en plena consonancia con las aspiraciones más elevadas del pueblo costarricense.

¡Cuando está en juego lo que más importa,
solo la perfección es aceptable!
Porque la verdadera justicia requiere excelencia, dedicamos nuestro tiempo a quienes entienden que
un servicio jurídico excepcional es una inversión, no un gasto.